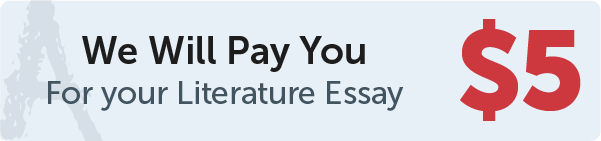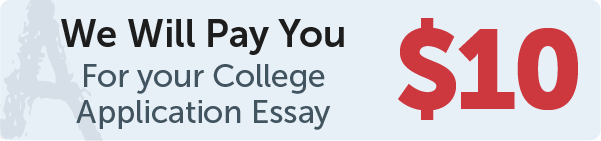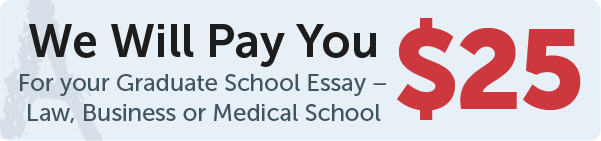Resumen
Todos Santos, Día de Muertos
Octavio Paz desarrolla en este ensayo el amor del mexicano por las fiestas y las reuniones públicas y su relación con la muerte. En las fiestas, el solitario mexicano deja su encierro y se abre al exterior, pero lo hace de un modo extremo. Allí grita, reza, come, se emborracha, se pelea, mata. Las riñas, las injurias, los balazos y las cuchilladas son parte de la fiesta.
Algunos sociólogos franceses consideran que la fiesta es un ritual de exceso y derroche que se realiza para atraer la abundancia. Consideran que es una inversión para adquirir potencia, vida y salud. Octavio Paz cree que esta interpretación de la fiesta es incompleta. Para él, “la Fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito” (p.45), es la excepción que indica una lógica y una moral contrarias a la de la vida cotidiana. En las fiestas se invierten las jerarquías y las distinciones sociales. Allí desaparece el orden y todo está permitido, incluso el sacrilegio y la profanación. En este sentido, la fiesta no es solo un exceso, es también una revuelta. A través de la fiesta, la sociedad comulga consigo misma y se reafirma como “energía y creación” (p.46).
En las fiestas, el mexicano quiere salirse de sí mismo, se sobrepasa y se desgarra. Como explosión y estallido, la fiesta es al mismo tiempo júbilo y lamento, canto y aullido, vida y muerte. Aquí Paz trata la relación festiva que tiene con la muerte el mexicano, para quien aquella está en estrecha relación con la vida; una refleja a la otra. Si la muerte carece de sentido, entonces la vida también. “Dime cómo mueres y te diré quién eres” (p.49) es, para Paz, una frase que sintetiza el modo en que el mexicano comprende la muerte. Los antiguos mexicanos, antes de la colonización de América, veían la muerte como parte de un proceso cósmico de vida, muerte y resurrección. Para ellos, ni la vida ni la muerte les pertenecían, sino que se integraban a un ciclo infinito. El catolicismo modificó esta relación con la vida y la muerte, convirtiéndolas en algo personal. Para los cristianos, el sacrificio y la salvación son algo del orden de lo individual, no de lo colectivo.
Tanto para los cristianos como para los aztecas, la vida “solo se justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte” (p.51). En cambio, en el mundo moderno se pretende que la muerte no existe: no es ni un salto a la vida ultraterrena, ni parte de un proceso de regeneración de fuerzas creadoras. Para el mexicano moderno, la muerte es intrascendente, pero no la niega –como el habitante de Nueva York, de París o de Londres–, sino que “la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja…” (p.52). El mexicano es indiferente a la muerte del mismo modo en que es indiferente a la vida. Aun así, le fascina y le atrae como una incógnita que no puede resolver. No se entrega a la muerte; ella permanece lejana a su ser, como todos los otros aspectos de la vida.
Europeos y norteamericanos, por el contrario, experimentan una relación con la muerte que se ha deshumanizado. Aquí Octavio Paz sostiene que la fascinación de las sociedades modernas por el crimen y la sofisticación de las técnicas de asesinato ha devenido en una negación de la vida, en la que el sujeto asesinado se convierte en objeto suprimido. Esto se manifiesta en la reiterada irrupción de criminales profesionales, en el interés por la “murder story” (p.54) y en la aparición de campos de concentración y sistemas de exterminación colectiva. En las sociedades modernas, el vínculo entre víctima y victimario, “que es lo único que humaniza al crimen” (ibid.), ha desaparecido.
Los poetas mexicanos José Gorostiza y Xavier Villaurrutia dan cuenta de cómo el mexicano se dirige hacia la muerte como un regreso a la nada o al limbo, concibiendo la vida como una “muerte sin fin” o como “nostalgia de muerte” (p.56). Esta actitud, junto con el modo en que se desgarra en las fiestas, revela que el mexicano siente “la presencia de una mancha” (p.57) original e imborrable que intenta ocultar. Esta mancha, que se vive como herida y como culpa, es la que engendra el sentimiento de soledad como intento de cicatrizar la herida, desaparecer la culpa. Pero si el solitario puede trascender su soledad “como una prueba y como una promesa de comunión” (p.58), el mexicano, concluye Paz, solo se encierra en ella.
Los hijos de la Malinche
En este ensayo, Octavio Paz empieza a desentrañar el origen del hermetismo mexicano, que permanece oculto y escondido del resto del mundo. Empieza comparando su naturaleza insondable con la sensación que causan los orientales, que también son herméticos e indescifrables, y con los campesinos, que ejercen fascinación en el hombre urbano, puesto que “en todas partes representan el elemento más antiguo y secreto de la sociedad” (p.59). Luego describe a la mujer como la figura enigmática por excelencia. La mujer es imagen de fecundidad, pero también de muerte. Es el conocimiento incognoscible, “el misterio supremo” (ibid.).
No ocurre lo mismo con el obrero moderno, que es una persona sin individualidad, a la que el capitalismo ha despojado de su naturaleza humana, reduciéndolo a la fuerza de trabajo. El obrero moderno no produce misterio; es transparente como un instrumento. Los gobiernos totalitarios extienden esta condición de utilidad –de mera cosa sin misterio– a toda la sociedad y a los sistemas económicos del capitalismo. La producción en masa produce la misma abstracción que la propaganda política que difunde “verdades incompletas” convertidas en “verdades absolutas para las masas” (p.62). El terror de los regímenes totalitarios funciona de la misma manera: “la persecución comienza contra grupos aislados –razas, clases, disidentes, sospechosos– hasta que gradualmente alcanza a todos” (ibid.). El terror generaliza, convierte a todos en persecutores y perseguidos, roles que pueden intercambiarse fácilmente.
El mexicano se resiste a ser un obrero en este sentido. No concibe el trabajo como esfuerzo impersonal y hace sus tareas con lentitud y cuidado. En él parece operar “la moral del siervo” (p.64), la del hombre sometido. Esto explicaría su desconfianza, disimulo y reserva ante otras personas, incluso ante otros mexicanos. Octavio Paz sostiene que esa analogía entre las actitudes del mexicano y las de los grupos “sometidos al poder de un amo, una casta o un Estado extraño” (ibid.) posee una explicación histórica: el origen del carácter mexicano se encuentra en el período colonial. Allí nace el comportamiento servil del mexicano, que la independencia no hizo sino perpetrar, puesto que no pudo suprimir la miseria popular ni las diferencias sociales. Sin embargo, Paz sostiene que el carácter mexicano excede las circunstancias históricas, lo que se pone en evidencia en el hecho de que su actitud cerrada se expresa sin distinción de clase, etnia o grupo. Por otra parte, los grupos sometidos combaten una realidad opresiva concreta, mientras que los mexicanos –dice Paz– luchan “con entidades imaginarias, vestigios del pasado o fantasmas engendrados por nosotros mismos” (p.66). La Historia puede explicar el origen de estos fantasmas, pero no podrá disiparlos sin que el mexicano se enfrente a ellos.
A continuación, Octavio Paz reflexiona sobre una expresión que el mexicano grita cada 15 de septiembre, en el aniversario de la Independencia: “¡Viva México, hijos de la Chingada!” (p.68). “Chingar” es un verbo de probable procedencia azteca que tiene diferentes significados y usos en Latinoamérica, en los que predomina la idea de romper y de abrir. El que “chinga” ejerce violencia sobre el “chingado”, o, mejor dicho, la “chingada”, porque el que chinga suele ser el macho activo y agresivo, mientras la chingada es la hembra pasiva, herida, manchada. “Chingar” es una palabra que expresa el modo en que el mexicano divide la sociedad entre fuertes y débiles, entre quienes pueden humillar, castigar y ofender, y quienes son humillados, castigados y ofendidos. En este contexto, la Chingada es “la Madre abierta, violada o burlada por la fuerza”, y el hijo de la Chingada es producto “de la violación, del rapto o de la burla” (p.72).
En la historia de México, el conquistador español aparece como el macho chingón que sometió al pueblo azteca. La conquista, afirma Paz, significó para los indígenas el fin de un ciclo cósmico y la instauración de un nuevo reinado divino. Cuauhtémoc, el jefe mexica destronado por Cortés, simboliza esa caída trágica, lo que acaso explica la veneración mexicana por el Cristo redentor, sangrante y humillado, porque en él el mexicano ve “la imagen transfigurada de su propio destino” (p.75). El culto mexicano a la Virgen de Guadalupe también puede explicarse por la derrota de los dioses masculinos, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, que produjo un retorno hacia lo maternal. La Virgen es consuelo y amparo de los mexicanos como hombres huérfanos y desheredados. En contraste con la Virgen, la Chingada es la Madre que se entrega pasiva a la violación. Los mexicanos tienen una representación histórica de la Chingada en Malinche, la amante de Cortés. Malinche se entregó voluntaria al conquistador, que la abandonó y la olvidó cuando ella dejó de serle útil.
Paz concluye que la permanencia del repudio a la Malinche y a Cortés en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos convierte a estas dos figuras históricas en símbolos del conflicto secreto que los cierra tanto al exterior como al pasado. El mexicano rehúsa este origen mítico, no quiere ser español, pero tampoco indígena. Al negar su ascendencia, se afirma como un hombre sin origen, “hijo de la nada” (p.79). Esta ruptura con el pasado ocurre durante la Reforma liberal de mediados del siglo XIX, que corta los lazos con la tradición colonial. Esta negación se vive –según Paz, al momento en que escribe– como una herida todavía abierta.
Análisis
Los dos ensayos de esta sección continúan con la caracterización del mexicano y aventuran una primera aproximación a las circunstancias históricas que originan los comportamientos y padecimientos de los mexicanos en la época en que escribe Octavio Paz.
En “Todos Santos, Día de Muertos”, Paz indaga la fiesta como instancia catártica en la que el mexicano sale de su hermetismo y se abre con desenfreno al mundo, en un acto de comunión con el otro que suspende, por un instante, su soledad. En las fiestas el mexicano se esconde bajo un disfraz que, paradójicamente, revela su verdadero ser, “arroja su máscara de carne […] y, vestido de colorines, se esconde en una careta, que lo libera de sí mismo” (p.46). La fiesta es una ruptura con las formas y, en este sentido, constituye para Paz una revuelta contra el orden establecido que oprime al mexicano. Por eso, la fiesta implica un estallido en todas direcciones. No es solo alegría y desmadre; es también lamento y violencia. La fiesta pone en cuestión a la sociedad, pero al mismo tiempo la afirma como fuente de energía y creación.
La fiesta revela también la atracción que siente el mexicano por la muerte, que para Paz es “un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida” (p.48). El mexicano coquetea con la muerte porque ha perdido el sentido de su propia existencia por los desgarros espirituales que ha padecido a lo largo de la Historia. En este punto, Paz acude a una explicación histórica, que pone en relación el tema de la fiesta y de la muerte con el de la espiritualidad y el sincretismo. El título del ensayo alude a dos festividades, una cristiana, la de Todos los Santos, en la que la Iglesia celebra el paso de los difuntos a la eternidad, y otra mexicana, Día de Muertos, que mezcla las celebraciones católicas con rituales indígenas en honor a los fallecidos. En el mundo azteca, la muerte y la vida eran parte del proceso cíclico del cosmos, ciclo del que el indígena fue arrojado cuando la Conquista resquebrajó su sistema de creencias. El catolicismo, como se verá más detenidamente en otros ensayos, le dio un nuevo sentido a la muerte y a la vida del indígena en términos de sacrificio y redención individual. Pero en la modernidad la muerte ya no es un tránsito hacia otra vida y, despojada de significación, dejó de ser medio de acceso a la trascendencia espiritual.
Se desprende aquí otro tema, el del capitalismo y la vida moderna, en la que “todo funciona como si la muerte no existiera” (p.51). Paz realiza una crítica al modo en que las sociedades modernas muestran interés por el perfeccionamiento de las técnicas de asesinato como fruto de “una concepción optimista y unilateral de la existencia” (p.54) que explica la aparición de los campos de concentración y los sistemas de exterminación colectiva. Esto quiere decir que, en la mirada de Paz, la negación moderna de la muerte revela una relación deshumanizada con la vida, donde los seres humanos pueden ser suprimidos o exterminados como si fueran objetos o números. El mexicano muestra indiferencia ante la muerte y ante la vida, pero no deshumaniza el vínculo entre víctima y victimario: “cuando el mexicano mata […] mata a una persona, un semejante” (p.54). Para él, el crimen es una forma de acceder a una “efímera trascendencia” (p.55).
El final de este ensayo conecta con el siguiente en la idea de que el comportamiento del mexicano en las fiestas y su concepción de la vida y la muerte se debe a la permanencia de una mancha que engendra el sentimiento de soledad. En “Los hijos de la Malinche”, Paz descubre el origen de esa mancha en la Conquista, circunstancia que explica la “psicología servil” (p.64) del mexicano, que con su reserva, disimulo y desconfianza revela “rasgos de gente dominada, que teme y que finge frente al señor” (ibid.).
Paz concibe al mexicano como un “ser enigmático” (p.63) al que compara con otras naturalezas insondables, como la de los orientales, que son, como los mexicanos, imprevisibles e inseguros. También realiza una comparación con el obrero moderno, quien, sin embargo, no representa ningún misterio, porque ha sido deshumanizado por el capitalismo: “el obrero moderno carece de individualidad. La clase es más fuerte que el individuo y la persona se disuelve en lo genérico” (p.61). Aquí vuelve la crítica del capitalismo y de la vida moderna, cuya máxima expresión son los regímenes totalitarios, en los que el terror opera de la misma forma que la producción en serie, convirtiendo a las personas en objetos útiles y desechables. El mexicano, para Paz, no ha alcanzado ese nivel de abstracción, no se ha convertido en un engranaje más del sistema productivo como el obrero, lo que se manifiesta en la ironía de que el mexicano es bueno haciendo cosas imprácticas: “Si no fabricamos productos en serie, sobresalimos en el arte difícil, exquisito e inútil de vestir pulgas” (p.63).
Pero si el obrero y otros grupos oprimidos “entablan un combate con una realidad concreta” (p.66), ¿cuál sería la realidad que oprime al mexicano? Paz sostiene que el mexicano siente la opresión de los fantasmas de su pasado, que provienen del tiempo en que los españoles sometieron al pueblo azteca. Se trata de un origen mítico del comportamiento mexicano, porque dicho comportamiento rebasa las circunstancias históricas. Paz lo explica en estos términos: “nuestra actitud ante la vida no está condicionada por hechos históricos, al menos de la manera rigurosa con que en el mundo de la mecánica la velocidad o la trayectoria de un proyectil se encuentra determinada por un conjunto de factores desconocidos […]. Los hechos históricos no son nada más hechos, sino que están teñidos de humanidad, esto es, de problematicidad” (p.65).
Una frase que sintetiza este vínculo mítico (y problemático) con un pasado que se vive como herida es la frase “¡Viva México, hijos de la Chingada!”. Paz interpreta esta expresión, que se grita en el aniversario de la Independencia, indagando el significado de la “chingada”, que vendría a ser la madre violada por el “chingón”. En el tiempo de la conquista, dos figuras encarnan simbólicamente a la chingada y el chingón: Malinche y Cortés. Lo interesante de la figura de Malinche es que aparece en el imaginario machista mexicano como la mujer que se entregó a sí misma para ser usada por el conquistador español. La Malinche es la Chingada porque, en su pasividad, no ofreció resistencia a la violencia de su opresor. Si de esta unión violenta nace México, el hijo de la Chingada no sería otro que el propio mexicano. Pero con el grito “¡Viva México, hijos de la Chingada!”, los mexicanos afirman la patria en contra de los demás, “hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos mismos” (p.68). En este sentido, Paz revela que el mexicano rechaza su condición de hijo de la Chingada, negando su ascendencia española y americana. Huérfano de padre y madre, el mexicano encuentra consuelo espiritual en el catolicismo, porque ve en el Cristo redentor una imagen de su propia caída, y en la Virgen, un consuelo maternal ante la pérdida de sus jefes y dioses masculinos. Pero la expresión máxima de la orfandad del mexicano es la de afirmarse como “hijo de la nada” (p.79), afirmación que no le permite escapar de ese sentimiento de humillación que condiciona su existencia.