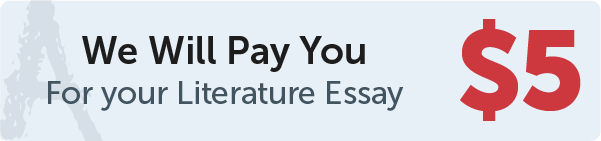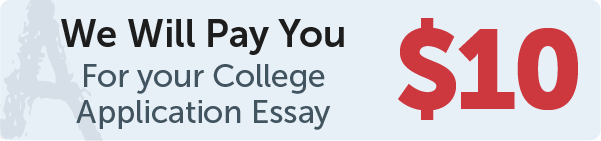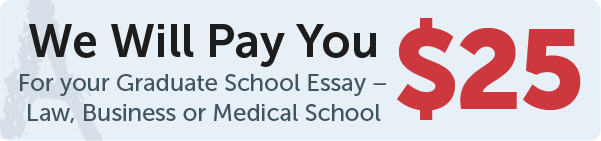Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en “La esencial Heterogeneidad del ser”, como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno.
Octavio Paz eligió estas palabras del poeta español Antonio Machado para que sean el epígrafe que abre El laberinto de la soledad. Dichas palabras asumen que la razón humana niega lo otro, es decir, aquello que el propio ser imagina diferente o extraño a sí mismo, pero que sin embargo existe. Por eso es el “hueso duro de roer” de la razón, metáfora que significa que algo no puede ser atravesado, negado o modificado (mordido) por más que se lo intente. Luego Machado cita a Abel Martín –que es, en realidad, heterónimo de Machado– para marcar que lo otro es aquello que es parte de lo uno, del propio ser.
Esto se relaciona con el modo en que Paz concibe lo otro como eso “que somos y que llevamos escondido en nuestro interior” (p.156). La dialéctica de la soledad consiste en ese sabernos solos y querer conectar con ese otro –el par, el semejante, el prójimo, el otro mexicano o ser humano– y también con uno mismo, con esa parte que está oculta bajo las formas que enmascaran al mexicano, y al ser humano en general. Es necesario desprenderse de esas formas para realizarse en “la esencial Heterogeneidad del ser”, lo que equivale a decir que el ser humano se realiza en la otredad de su propio ser.
En muchas partes existen minorías que no gozan de las mismas oportunidades que el resto de la población. Lo característico del hecho reside en este obstinado querer ser distinto, en esta angustiosa tensión con que el mexicano desvalido –huérfano de valedores y de valores– afirma sus diferencias frente al mundo. El pachuco ha perdido toda su herencia: lengua, religión, costumbres, creencias. Sólo le queda un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y, al mismo tiempo, lo destaca y aísla: lo oculta y lo exhibe.
Paz piensa a los pachucos como una minoría que se diferencia de otras por el hecho de que percibe en ellos cierta voluntad a ser marginados, como una forma de realizarse frente al mundo en rechazo de la sociedad en la que viven, pero también del lugar de donde vienen. A lo largo de El laberinto de la soledad, otras figuras que analiza Paz poseen una condición parecida, en la manera en que avanzan hacia su propia destrucción, como Moctezuma o el pueblo azteca, que aceptaron la llegada de los españoles porque la concibieron como el fin de su imperio y de su cosmovisión religiosa, o como Malinche, que, según Paz, no ofreció resistencia y se dejó usar por Cortés.
Desde esta interpretación, el pachuco se presenta como manifestación extrema de esta tendencia autodestructiva que se origina en la Conquista, que lo lleva a vestir y comportarse de una manera que lo resguarda de su vulnerabilidad, en un movimiento contradictorio, porque se disfraza para ocultarse, se exhibe para pasar desapercibido. Esta manera en la que Paz define al mexicano es, quizás, una de las reflexiones más polémicas o discutibles de El laberinto de la soledad, porque significa que el mexicano es de algún modo responsable de su forma de ser sometida y destructiva.
Ni la modestia propia, ni la vigilancia social, hacen invulnerable a la mujer. Tanto por la fatalidad de su anatomía “abierta” como por su situación social –depositaria de la honra, a la española– está expuesta a toda clase de peligros, contra los que nada pueden la moral personal ni la protección masculina. El mal radica en ella misma; por naturaleza es un ser “rajado”, abierto. Mas, en virtud de un mecanismo de compensación fácilmente explicable, se hace virtud de su flaqueza original y se crea el mito de la “sufrida mujer mexicana”. El ídolo –siempre vulnerable, siempre en trance de convertirse en ser humano– se transforma en víctima, pero en víctima endurecida e insensible al sufrimiento, encallecida a fuerza de sufrir. (Una persona “sufrida” es menos sensible al dolor que las que apenas si han sido tocadas por la adversidad). Por obra del sufrimiento, las mujeres se vuelven como los hombres: invulnerables, impasibles, estoicas.
Esta cita trata el tema del machismo inherente a la cultura mexicana contemporánea a El laberinto de la soledad, que Paz examina aquí definiendo a la mexicana a partir de su presunta naturaleza y por lo que le es impuesto socialmente. En oposición al carácter cerrado del hombre mexicano, la mujer mexicana se supone naturalmente “rajada”. Esto quiere decir que es abierta porque ha sido (o puede ser) abierta, es así un ser que se encuentra expuesto y en constante peligro. Frente a esta condición vulnerable, la sociedad vigila a la mexicana y le exige que preserve la moral y que esconda su dolor, imposición que la convierte en una figura mítica, símbolo de recato, de virtud y de conservación del orden. Paz sostiene que esta conversión en ídolo permite que la mujer mexicana adquiera el hermetismo del hombre mexicano, lo que de alguna forma le permite trascender su condición natural. De esta manera, hombre y mujer se perfilan víctimas similares de las construcciones sociales de su tiempo y se esconden bajo la misma máscara de estoicismo y pretendida impasibilidad.
La Fiesta es una Revuelta, en el sentido literal de la palabra. En la confusión que engendra, la sociedad se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a ciertas reglas y principios. Pero se ahoga en sí misma, en su caos o libertad original. Todo se comunica; se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad y vuelve al amasijo primordial. La Fiesta es una operación cósmica: la experiencia del Desorden, la reunión de los elementos y principios contrarios para provocar el renacimiento de la vida. La muerte ritual suscita el renacer; el vómito, el apetito; la orgía, estéril en sí misma, la fecundidad de las madres o de la tierra. La Fiesta es un regreso a un estado remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, por decirlo así. Regreso que es también un comienzo, según quiere la dialéctica inherente a los hechos sociales.
Esta cita ofrece una imagen de cómo Octavio Paz concibe la fiesta como un momento de verdadera comunión y espiritualidad, que conecta al mexicano con el pasado y restaura su lugar en el cosmos. Afirma que es una “Revuelta” porque es una rebelión social, un regreso a un pasado que se percibe mítico, porque es un pasado de “libertad original” donde los contrarios (el bien y el mal, el día y la noche, lo santo y lo maldito) coexisten y se funden. Esto se relaciona con la negación del tiempo histórico de la que Paz habla en “La dialéctica de la soledad”, que es un volver a un presente continuo, “amasijo primordial” en donde se disuelven las formas y el orden que limitan al mexicano.
La fiesta, en este sentido, es una muerte que significa volver a una vida anterior –prenatal, presocial–, renacer para comenzar de nuevo, destruirse en el exceso para volver a ser. Desde esta perspectiva, Paz reúne campos semánticos disonantes (muerte, renacer, vómito, apetito, esterilidad, fecundidad) porque imagina la reunión de los contrarios como expresión de ese “estado remoto o indiferenciado” al que el mexicano quiere regresar por medio de la fiesta.
Si la Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a la Conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al Conquistador, pero este, apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios, estoicos, imposibles y cerrados. Cuauhtémoc y doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios. Y si no es sorprendente el culto que todos profesamos al joven emperador –“único héroe a la altura del arte”, imagen del hijo sacrificado–, tampoco es extraña la maldición que pesa contra la Malinche. De ahí el éxito del adjetivo despectivo “malinchista”, recientemente puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior: los verdaderos hijos de la Malinche, que es la Chingada en persona. De nuevo aparece lo cerrado por oposición a lo abierto.
Este fragmento define bien el carácter de Malinche como símbolo de la Conquista, momento en el que se funda México en un acto de violación, del conquistador español sobre el pueblo azteca, pero en especial sobre la mujer indígena. Vuelve aquí el tema de la mirada machista de la cultura mexicana, en la que Malinche, como representación de la condición abierta de la mujer mexicana, es culpada por ser una suerte de Eva que se dejó llevar por la tentación y se dejó conquistar por Cortés, el chingón que chinga (que raja, que usa) a la “Chingada en persona”. En el imaginario mexicano, Malinche se contrapone a Cuauhtémoc, el último emperador de los aztecas que pelea contra los españoles sabiendo su destino final, lo que lo convierte en mártir de la derrota. Malinche, en cambio, es la madre traicionera que entrega a sus hijos al enemigo extranjero. Por eso, el adjetivo descalificativo “malinchista” se utiliza para denunciar al mexicano vendepatria, que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio.
Por la fe católica los indios, en situación de orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo. Esa posibilidad de pertenecer a un orden vivo, así fuese en la base de la pirámide social, les fue despiadadamente negada a los nativos por los protestantes de Nueva Inglaterra. Se olvida con frecuencia que pertenecer a la fe católica significaba encontrar un sitio en el Cosmos. La huida de los dioses y la muerte de los jefes habían dejado al indígena en una soledad tan completa como difícil de imaginar para un hombre moderno. El catolicismo le hace reanudar sus lazos con el mundo y el trasmundo. Devuelve sentido a su presencia en la tierra, alimenta sus esperanzas y justifica su vida y su muerte.
Esta cita esclarece la importancia que tiene el catolicismo en la cultura mexicana desde la perspectiva de Octavio Paz. En su búsqueda de las circunstancias históricas que explican la psicología del mexicano, Paz piensa que la Conquista significó para los indígenas el abandono de sus dioses y la destrucción de su cosmología. Este desgarro espiritual se vive como una situación de orfandad y pérdida del lugar en el mundo, situación que la religión católica logra enmendar cobijando al indígena y devolviéndole un vínculo con el cosmos. Paz compara esto con lo que sucedió en Nueva Inglaterra, porque si bien ambas conquistas explotaron al indígena, la protestante desdeñó la importancia que tenía para este “reanudar sus lazos con el mundo y el trasmundo”, lo que lo convierte en parte de “un orden vivo”. Es por esta razón que Paz afirma, en el mismo ensayo, que “gracias a la religión el orden colonial no es una mera superposición de nuevas formas históricas, sino un organismo viviente” (p.92).
La Revolución es una súbita inmersión de México en su propio ser. De su fondo y entraña extrae, casi a ciegas, los fundamentos del nuevo Estado. Vuelta a la tradición, re-anudación de los lazos con el pasado, rotos por la Reforma y la Dictadura, la Revolución es una búsqueda de nosotros mismos y un regreso a la madre. Y por eso es una fiesta: la fiesta de las balas, para emplear la expresión de Martín Luis Guzmán. Como las fiestas populares, la Revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría y desamparo, un grito de orfandad y de júbilo, de suicidio y de vida, todo mezclado. Nuestra Revolución es la otra cara de México, ignorada por la Reforma y humillada por la Dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es rapto y tiroteo. La Revolución apenas si tiene ideas. Es un estallido de la realidad: una revuelta y una comunión, un trasegar viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas finuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano.
Para Octavio Paz, la Revolución es la fiesta mexicana por excelencia. Es la “otra cara de México” porque revela lo que ocultan las máscaras mexicanas: en la Revolución no hay simulación, no hay hermetismo ni preservación de las formas, es la realidad descarnada, que muestra su “rostro brutal”. Es también vuelta al pasado en contraposición con lo que habían hecho la Reforma y el porfirismo, que negaron la tradición hispánica y la indígena mientras preservaban lo peor del sistema colonial con el crecimiento de la casta latifundista y la imposición de leyes inorgánicas al ser mexicano. La Revolución es un estallido de pasión y unión de los contrarios, es fiesta, suicido, júbilo, balas, amor, desamparo; expresiones con las que el mexicano muestra su ferviente anhelo de hallarse a sí mismo. Finalmente, la Revolución es precisamente ese hallazgo, si bien momentáneo, del mexicano, porque en ella todo México “se atreve a ser”, lo que para Paz tiene que ver con descubrir el otro que el mexicano lleva dentro de sí y que lo lleva a comulgar con sus hermanos mexicanos.
Los mexicanos no hemos creado una Forma que nos exprese. Por lo tanto, la mexicanidad no se puede identificar con ninguna forma o tendencia histórica concreta: es una oscilación entre varios proyectos universales, sucesivamente trasplantados o impuestos y todos hoy inservibles. La mexicanidad, así, es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa. En suma, a veces una máscara y otras una súbita determinación por buscarnos, un repentino abrirnos el pecho para encontrar nuestra voz más secreta. Una filosofía mexicana tendrá que afrontar la ambigüedad de nuestra tradición y de nuestra voluntad misma de ser, que si exige una plena originalidad nacional no se satisface con algo que no implique una solución universal.
Este fragmento explica bien por qué Paz no ofrece una definición esencialista de la identidad mexicana. Él cree que esa identidad se construye históricamente a través de los distintos proyectos que se le quiso imponer a México y que el mexicano rechazó, reaccionando con esa manera de ser hermética negada al pasado y al exterior. En este sentido, el perfil psicológico del mexicano se ve atravesado por ese constante “vivir otra cosa” que significa vivir a través de mentiras y de formas inorgánicas a su verdadero ser. Por eso, otra característica del mexicano es la necesidad de encontrar eso oculto dentro de sí que ha sido enterrado por las máscaras. En todo caso, la mexicanidad no es una esencia sino una búsqueda, que para Paz solo puede resolverse conectando con la pretensión de universalidad del mexicano, que permitirá superar todas las imposiciones trasplantadas.
Hemos olvidado que hay muchos como nosotros, dispersos y aislados. A los mexicanos nos hace falta una nueva sensibilidad frente a la América Latina; hoy esos países despiertan: ¿los dejaremos solos? Tenemos amigos desconocidos en los Estados Unidos y en Europa. Las luchas en Oriente están ligadas, de alguna manera, a las nuestras. Nuestro nacionalismo, si no es una enfermedad mental o una idolatría, debe desembocar en una búsqueda universal. Hay que partir de la conciencia de que nuestra situación de enajenación es la de la mayoría de los pueblos. Ser nosotros mismos será oponer al avance de los hielos históricos el rostro móvil del hombre. Tanto mejor si no tenemos recetas ni remedios patentados para nuestros males. Podemos, al menos, pensar y obrar con sobriedad y resolución.
Esta cita revela la parte programática de El laberinto de la soledad, que tiene que ver con la interpelación que hace Octavio Paz para que los mexicanos, entre los que se incluye, se sumen a la lucha que se está librando en otros países, que se encuentran en la misma situación que la de su México contemporáneo. La soledad como enajenación no es una condición mexicana, es un sentimiento propio del ser humano que en ese momento pone en evidencia la crisis que se vive a escala mundial, con las expresiones totalitarias del capitalismo y con el imperialismo moderno, que ha divido los países en desarrollados y subdesarrollados. Si bien es cierto, para Paz, que los nacionalismos corren el riesgo de hacer caer en el fanatismo y la devoción a los dirigentes que movilizan la insurrección, también pueden afirmarse en la pretensión de universalidad, y superar así “los hielos históricos”, es decir, aquello que se ha construido y consolidado a lo largo de la Historia, limitando al individuo y a la sociedad. Por último, Paz llama a una acción sin “recetas ni remedios”, porque la verdadera insurrección tiene que surgir de la voluntad de ser “nosotros mismos”.
Toda sociedad moribunda o en trance de esterilidad tiende a salvarse creando un mito de redención, que es también un mito de fertilidad, de creación. Soledad y pecado se resuelven en comunión y fertilidad. La sociedad que vivimos ahora también ha engendrado su mito. La esterilidad del mundo burgués desemboca en el suicidio o en una nueva Forma de participación creadora […].
El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto. Pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá, entonces, empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados.
Esta cita, extracto de los dos últimos párrafos del apéndice que cierra El laberinto de la soledad, tiene que ver con el tema de la Historia y el Mito. Una sociedad que atraviesa diferentes circunstancias históricas a través del tiempo puede llegar, en un punto, a un estado de decadencia, que en el momento que escribe Paz se relaciona con “la esterilidad del mundo burgués”. Por eso él cree que la salvación está fuera de la Historia, en la creación de un mito que redima a la sociedad en comunión y fertilidad. Si el mundo burgués se relaciona con la pretensión del hombre moderno de hacer uso de su razón, Paz cree –parafraseando el grabado de Francisco de Goya– que “el sueño de la razón produce monstruos”, porque ha engendrado “las cámaras de tortura” del nazismo. En este sentido, el mito de redención, que se expresará en una “nueva Forma de participación creadora”, tendrá que ver con abandonar la razón y volver a soñar con los ojos cerrados.