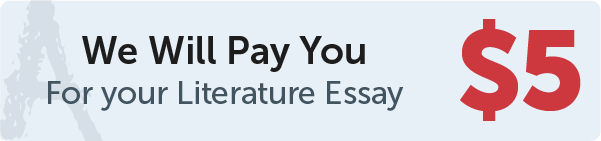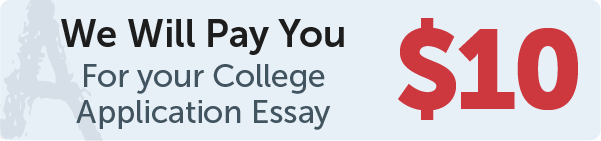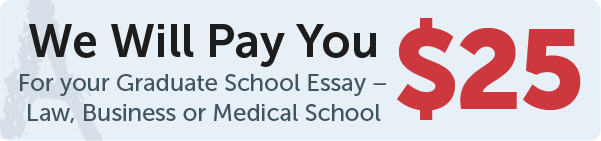El contrato social inicia con la famosa frase “El hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado” (p.42). Estas cadenas no se encuentran en el estado naturaleza, sino que son el producto de una convención social. Partiendo de esta idea, Rousseau busca cuál es la base de una autoridad política legítima por la que el pueblo decida renunciar a su libertad natural. Establece así dos condiciones para una política legítima y varias cláusulas para garantizar su cumplimiento. Por un lado, postula que no debe haber relaciones de dependencia entre miembros del Estado y, por otro lado, sostiene que el individuo, al obedecer las leyes, solo se obedece a sí mismo.
La solución de Rousseau al problema de la legitimación de la autoridad es el contrato social, un acuerdo por el que el pueblo se asocia para su propia preservación. Este acto crea un cuerpo colectivo llamado “soberano”. El soberano es la autoridad suprema del Estado y tiene vida y voluntad propias. El interés del soberano, o la “voluntad general”, siempre promueve el bien común. Esto contrasta con la voluntad privada de cada ciudadano, que solo busca el beneficio personal.
La ley expresa la voluntad general y solo debe dictar normas que afecten a toda la población, para proteger la libertad y la igualdad y promover el bien común. Sin embargo, el pueblo no siempre sabe cómo perseguir el bien común, y puede necesitar la ayuda de un legislador que conduzca la elaboración de las leyes. Aquel impide que los intereses privados influyan en la legislación, y ayuda al pueblo a evaluar los beneficios a corto y largo plazo.
Aunque el soberano ejerce el poder legislativo, el Estado necesita también el poder ejecutivo para aplicar la voluntad general. Hay tres formas principales de gobierno: democracia, aristocracia y monarquía. La forma adecuada de gobierno depende de factores como el tamaño de la población y las condiciones climáticas del territorio. Los gobiernos de poblaciones reducidas son más manejables que los de poblaciones grandes, y por ello Rousseau sostiene que, en general, debería existir una relación inversa entre el tamaño del gobierno y el de la población. Así, sostiene que los Estados grandes deberían estar regidos por monarquías, y los pequeños, por democracias.
Rousseau afirma que el establecimiento del gobierno no es un contrato, lo que han sostenido filósofos como Hobbes y Grocio. El soberano acude al gobierno como representante del cuerpo político que se encarga de llevar a cabo la voluntad general. Por lo tanto, el soberano puede modificar la forma de gobierno y sustituir a sus dirigentes cuando le resulte conveniente.
La tendencia natural de todo gobierno es usurpar la soberanía e invalidar el contrato social, por lo que los intereses del gobierno están siempre en conflicto con los del soberano. El mejor medio de frenar el poder ejecutivo es celebrando asambleas de forma periódica. Rousseau toma el ejemplo de la Roma Antigua para demostrar que esto puede lograrse, incluso en los grandes Estados. Cuando el pueblo se reúne, debe decidir si aprueba o no la forma actual de su gobierno.
Aunque las asambleas periódicas pueden prolongar la vida de un Estado, este eventualmente caerá por la tendencia de los gobiernos a usurpar el poder del soberano. No obstante, mientras exista el Estado, todos los ciudadanos deben cumplir con sus deberes cívicos. No se puede acudir a representantes para articular la voluntad general porque la soberanía no es transferible. Del mismo modo, tampoco se puede utilizar el dinero para eludir las responsabilidades, porque esto corrompe el Estado y destruye la libertad civil.
A la hora de votar, cada persona debe valorar si una ley está de acuerdo con la voluntad general, no si apoya sus intereses particulares. De este modo, tiene la obligación de seguir las leyes, incluso aquellas que desaprueba. En un Estado sano, la gente comparte un sentimiento común y llega a la unanimidad en las asambleas. En cambio, en un Estado en decadencia, la gente antepone sus intereses privados al bien común e intenta manipular el proceso legislativo.
Aunque el soberano debe permitir la libertad religiosa de sus miembros, puede imponer un conjunto de valores necesarios para ser un buen ciudadano. Este sistema de creencias, que Rousseau denomina "religión civil", consiste en la creencia en un Dios y en el más allá, en la justicia universal y en el respeto a la santidad del contrato social. El Estado tiene el poder de desterrar a cualquiera que se oponga a los principios de esta religión civil.