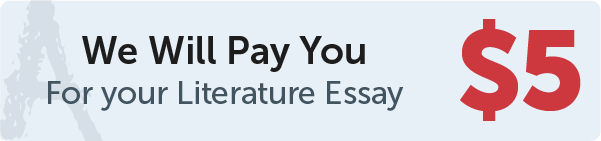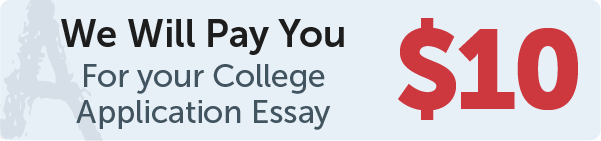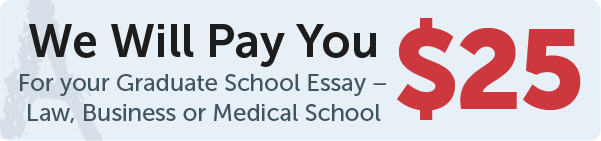Resumen
XIX
(Tarde del lunes)
Las dos canoas se adentran, al cabo de unas horas, en lo profundo de la selva. Mientras navegan, el narrador fantasea imaginando que son un grupo de conquistadores en busca del Reino de Manoa. La selva se revela como un paisaje monótono, como una pared vegetal que se prolonga indefinidamente.
En un momento, hallan un tronco que tiene marcadas en su corteza tres “V” superpuestas levemente, a cuyo lado se abre un túnel apenas navegable, hacia el que dirigen las curiaras. Ahora la selva se transforma en un lugar tenebroso, que oprime todos los sentidos. El aire está lleno de una especie de hollín vegetal que cae sobre los navegantes, de polvos cuya fetidez los hace llorar y ensucian sus caras. En ese laberinto pantanoso, desde el cual no se alcanza a ver el cielo y donde las proyecciones de la flora en el agua confunden la percepción de los hombres, el narrador se encuentra cada vez más asfixiado. A la confusión de los sentidos se le agrega la dificultad para respirar en aquella humedad tibia y pegajosa que se le pega a la carne junto a las picaduras de enjambres de insectos y a las infinitas telarañas que deben romper con los remos para poder avanzar.
Entrada la tarde, la expedición se detiene y se prepara para dormir en las hamacas que transportan. Por la noche, el narrador no puede dejar de notar los miles de sonidos de la selva y la presencia de una infinitud de criaturas que se arrastran, se sumergen en el agua o saltan entre los árboles a su alrededor. Mientras intenta dormirse, piensa en abandonar aquella empresa con tal de cambiar todos aquellos sonidos espeluznantes por las voces de los hombres.
XX
(Martes, 19 de junio)
Frente al amanecer, y tras haber sobrevivido la noche, el protagonista afirma haber superado la primera prueba. En el trayecto de ese primer día, el narrador comprende que recién ahora se está adentrando en la selva verdadera. Allí, el agua se sale muchas veces de su cauce y anega zonas de tierra en las cuales los árboles retorcidos y llenos de lianas se le aparecen al narrador como enormes naves ancladas, mientras que los colores de otros troncos, rojos y blancos como el mármol, le dan la impresión de estar en medio de una ciudad ancestral, muerta hace muchos siglos. Entre el fango, la tierra y el agua también aparecen cadáveres de animales, tapires y caimanes, llenos a reventar de moscas, y atravesados por la vegetación que se abre paso a través de la piel y la osamenta.
Frente a aquel paisaje, lo que más asombra al protagonista es el mimetismo de la naturaleza, ese mundo de apariencias que oculta la realidad: los caimanes que acechan parecen troncos podridos, llenos de musgos y líquenes; las plantas flotantes se asemejan a reptiles, las serpientes parecen lianas caídas al agua, incluso los hongos parecen incrustaciones metálicas, o salpicaduras de sol a través de la fronda que oculta el cielo. Las frutas también son mentidas por bulbos de plantas insectívoras, y las flores por hojas de todos colores y en todos los estados de putrefacción posibles. Lo único que el narrador puede reconocer sin problemas son las aves, las garzas, los martines pescadores y los guacamayos que agregan sus colores variopintos al intrincado tejido natural de la vegetación.
XXI
(Tarde del martes)
Durante una pausa del trayecto, Yannes se aleja del grupo y se pierde por unas horas. En aquel tiempo, el narrador discute con fray Pedro de Henestrosa sobre la corrupción de ciertas estructuras clericales, a lo que el religioso contesta con una larga referencia a los pobres frailes mártires de aquella selva, que murieron tratando de extender la palabra de Dios a los nativos.
Tras el regreso de Yannes, el grupo reanuda la navegación y sale a la anchura de un río amarillo que desciende, lleno de raudales y remolinos, hacia el Río Mayor (que, aunque no se menciona, es el Orinoco). Mientras los navegantes luchan contra las corrientes turbulentas, en la selva estalla la tormenta. Frente al narrador, el mundo se enciende en verde. Los rayos se suceden con tanta rapidez que la iluminación se hace constante y hace aparecer las siluetas enmarañadas de los árboles sobre las aguas bullentes. Perdida la razón e incapaz de sobreponerse al miedo, el protagonista se abraza a Rosario como un niño indefenso que busca la protección de su madre. Así, dominando apenas el equilibrio, las dos curiaras avanzan, medio llenas de agua y a punto de zozobrar, con fray Pedro que deja de remar y para orar en una búsqueda desesperada de protección, y el Adelantado tratando de mantener juntas las embarcaciones.
Tan rápido como comenzó, la tormenta pasa y la calma cae sobre la extenuada tripulación, que busca un lugar donde poder hacer tierra y descansar. Al hallarlo y poder descender, el narrador comprende que ha superado la segunda prueba.
XXII
(Miércoles, 20 de junio)
El narrador se despierta y bebe agua de un cántaro que está a su lado. Un poco dormido aún, comprende que se halla en el suelo, acostado sobre una estera de paja. Al levantarse, nota que está dentro de una choza, y recuerda entonces la caminata del día anterior hasta la aldea de los indios y el agotamiento. Al salir de la choza, se encuentra con una escena de la vida de aquella comunidad: algunas indias, desnudas a excepción de una porción de tela que les cubre la entrepierna, están amasando un pan llamado casabe; de las paredes de hojas cuelgan arcos, flechas y cerbatanas, y a un lado de la choza, tres peces se tuestan sobre un lecho de brasas. Al contemplar el paisaje, la emoción sobrecoge al narrador frente las enormes moles de roca negra que se alzan detrás de los gigantescos árboles, que compara con enormes catedrales de más de una milla de altura y edificios fantásticos de una ciudad de dioses.
Luego, al pie de un árbol, encuentra a Rosario, quien, rodeada de ancianas que machacan tubérculos, lava su ropa. La postura de la mujer la asimila a las mujeres nativas que están a su alrededor, y despierta en el narrador reflexiones sobre la naturaleza de su amante. Rosario parece pertenecer a un mundo remoto, su vida sometida a los ritmos primordiales que nada tienen que ver con los del protagonista. A su alrededor, aquellos indios se le figuran poseedores y dueños de una cultura que tampoco tiene que ver con el concepto occidental de “salvajes”. Sin embargo, sus reflexiones son interrumpidas por el Adelantado, quien lo llama con exclamaciones de júbilo y le enseña un montón de instrumentos musicales que están desparramados por el suelo.
El narrador es absorbido por la profunda emoción de aquel encuentro con el objetivo de su misión y, por un tiempo indeterminado, se abstrae de la realidad concreta que lo rodea. Cuando regresa en sí, siente una madurez que lo embarga con una conciencia nueva y profunda de sí mismo. En quince días exactos, ha alcanzado la misión que le habían encomendado, y se siente realmente orgulloso por ello.
Momentos después, un cierto alboroto llama su atención, y observa cómo fray Pedro, a poca distancia de las chozas, está improvisando un altar y prepara un Cáliz para oficiar misa. Cuando el narrador se le acerca, el fraile se ofrece a bautizarlo, alegando que tras haber sobrevivido a la tormenta, es lo menos que puede hacer. Frente a aquella escena, el protagonista reconoce que lo que hace días le había parecido un juego de la imaginación –el hecho de verse a ellos mismos como conquistadores del 1500 –en verdad no tenía nada de juego: realmente han retrocedido en el tiempo, y esa misa improvisada nada tiene de diferente con el rito que los conquistadores debían haber oficiado 400 años atrás. Incluso piensa que el viaje en el tiempo los ha remontado mucho más al pasado en aquellos días, a la Edad Media, con las procesiones de diablos en la ciudad en ruinas, las prostitutas itinerantes llegando al pueblo y los modos de navegación que han utilizado para llegar hasta lo profundo de la selva. Además se puede remontar mucho más al pasado, al tiempo en que el hombre recién inventa la agricultura y fija sus primeras aldeas en las orillas del río. Y en ese pasado remoto, cree encontrar y reconocer los instrumentos musicales que sus ojos han contemplado momentos antes.
XXIII
(Jueves, 21 de junio)
El narrador manifiesta conocer el secreto del Adelantado, aunque no explicita cuál es. Acto seguido, indica que se propone seguir adelante en la travesía, y que Rosario se ha mostrado encantada con ese plan. Luego, sus reflexiones derivan hacia la concepción del tiempo, y comprende que su nueva amante vive en un eterno presente, sin contemplación por el pasado o preocupación por el futuro.
Una vez que el narrador abandona sus reflexiones, acompaña al Adelantado que quiere mostrarle algo en un pozo fangoso: allí hay dos criaturas humanoides, horrorosas de contemplar, como dos fetos vivientes, con barbas blancas y vientres enormes recubiertos de venas azuladas. El Adelantado le dice que son los cautivos de los indios, que se tienen por raza superior y dueños de la selva.
Poco después, mientras camina entre las chozas, nota que todos comienzan a correr y se alejan del cuerpo hinchado y negro de un cazador mordido por una serpiente venenosa. Fray Pedro le dice entonces que el hombre ha muerto hace varias horas, pero de todas formas el hechicero de la aldea se acerca y oficia un rito frente al cuerpo: comienza a sacudir una calabaza llena de piedrecillas para ahuyentar a la Muerte, mientras el resto de la aldea guarda silencio. Luego, comienza a hablar, cambiando el tono de voz para imitar también la voz del espíritu, con la que dice dialogar. Así, las voces se responden, se increpan, gimen y aúllan hasta crear un ritmo. El narrador nota que los silbidos y las notas comienzan a formar una melodía, algo que se sitúa más allá del lenguaje, pero que no llega a ser canto. El hechicero vocifera, golpea el suelo con sus talones ante la terquedad de la Muerte, que se niega a soltar a su presa. Finalmente, la voz del hechicero decae y termina su ritual. El narrador comprende que acaba de estar frente a un ritual que le revela cómo se ha iniciado la música.
XXIV
(Sábado 23 de junio)
Dos días han pasado desde que el narrador abandonó la aldea para internarse, junto a Rosario y al Adelantado, en la selva. Un nuevo paisaje se revela ante ellos, el de las Grandes Mesetas. Allí hay grandes monumentos de piedra, que asemejan a las figuras de algún primer culto primitivo, y en esa fantasía geológica, cada vez hay menos vegetación y menos vida animal, hasta que el narrador afirma que el viaje en el tiempo ha continuado tanto que se encuentran en el Génesis, en el cuarto día de la creación, cuando Dios separa el Cielo de la Tierra y crea el Día y la Noche, pero aún no hay seres vivos que la pueblen.
Análisis
El Capítulo 4 presenta una nueva etapa en el viaje del protagonista, marcada por el ingreso definitivo en la selva profunda y, a la vez, a un tiempo mítico que el narrador percibe como una regresión hacia los orígenes de la creación.
En sus primeras secciones las imágenes de la selva se suceden y conforman la riqueza principal del relato. Los recursos literarios asociados a la descripción que Carpentier despliega son los característicos del barroquismo ya mencionado: las imágenes sensoriales, que ayudan a construir una escena vívida desde lo visual, lo auditivo y lo olfativo, la repetición, que produce sucesiones, en este caso de estructuras sintácticas similares y, finalmente, la acumulación de miembros diferentes entre sí, coordinados o subordinados. El capítulo inicia con una serie de imágenes visuales que muestran el cambio paulatino del paisaje conforme la embarcación avanza por el río:
“Al cabo de dos horas de navegación entre lajas, islas de lajas, promontorios de lajas, montes de lajas, que conjugan sus geometrías con una diversidad de invención que ya ha dejado de asombrarnos, una vegetación mediana, tremendamente tupida —tiesura de gramíneas, dominada por la constante, en ondulación y danza, del macizo de bambúes —sustituye la presencia de la piedra por la inacabable monotonía de lo verde cerrado” (p. 151).
Las estructuras de repetición son utilizadas por el autor para transmitir la sensación de agobio visual que experimentan los personajes ante aquel paisaje en el que cada elemento se repite con abrumadora monotonía. Las lajas abren paso finalmente a la vegetación, que es presentada por medio de una profusa enumeración de frases cortas que concatenan repeticiones y comparaciones:
“Ahora los bambusales han cedido la orilla izquierda, que estamos bordeando, a una suerte de selva baja, sin manchas de color, que hunde sus raíces en el agua, alzando un valladar inabordable, absolutamente recto, recto como una empalizada, como una inacabable muralla de árboles erguidos, tronco a tronco, hasta el lindero de la corriente, sin un paso aparente, sin una hendedura, sin una grieta. Bajo” (pp. 151-152).
La selva aparece, a los lados del cauce fluvial que siguen las curiaras, como una sólida pared que se extiende hasta límites absurdos.
Sin embargo, los ojos entrenados pueden detectar las mínimas marcas y cambios en la vegetación que indican el camino correcto. En un momento, el Adelantado les indica que ya están frente a la puerta: un tronco “igual a todos los demás, ni más ancho ni más escamoso. Pero en su corteza se estampaba una señal semejante a tres letras V superpuestas verticalmente” (p. 152). Aquellas marcas señalan una bifurcación del cauce del río que los personajes deben continuar para desembocar en El Gran Río (El Orinoco, aunque no se lo mencione por su nombre). Esta puerta secreta, que solo algunos conocen, es la entrada a una zona de la selva que todavía no ha sido profanada por el hombre occidental. El acto de cruzar la puerta funciona como un ritual de paso: aunque en verdad nada cambie al pasar por debajo de aquellos árboles, el protagonista se interna ahora en una zona del mundo que nada tiene que ver con lo que ha conocido hasta el momento: el tiempo y las formas de vivir en comunidad allí lo remontan al inicio del mundo y de la humanidad, y concretan aquella regresión temporal que el protagonista ha estado percibiendo durante su viaje.
La fisonomía de la selva cambia tras doblar el recodo. Ahora el paisaje presenta una lobreguez aterradora y asfixiante: la selva se cierra sobre las pequeñas embarcaciones, las ramas golpean a los navegantes y el agua bulle con el movimiento de una infinidad de seres invisibles en lucha constante por sobrevivir y alimentarse. La vegetación que borra los límites entre el agua y la tierra firme, la falta de luz y el reflejo en las aguas produce rápidamente la pérdida de la noción de verticalidad y un mareo en el narrador que confunde todos sus sentidos. Así, la selva se le figura como una sucesión de espejismos que llena lo llena de un miedo irracional. La humedad, los mosquitos, la sensación de estancamiento, todo promueve la idea de encierro, y el protagonista vuelve a sentirse preso, al igual que le había sucedido en la ciudad.
Sin embargo, lo que más asombra al narrador es el mimetismo de la naturaleza:
“Aquí todo parecía otra cosa, creándose un mundo de apariencias que ocultaba la realidad, poniendo muchas verdades en entredicho. Los caimanes que acechaban en los bajos fondos de la selva anegada, inmóviles, con las fauces en espera, parecían maderos podridos, vestidos de escaramujos; los bejucos parecían reptiles y las serpientes parecían lianas, cuando sus pieles no tenían nervaduras de maderas preciosas, ojos de ala de falena, escamas de ananá o anillas de coral; las plantas acuáticas se apretaban en alfombra tupida, escondiendo el agua que les corría debajo, fingiéndose vegetación de tierra muy firme: las cortezas caídas cobraban muy pronto una consistencia de laurel en salmuera, y los hongos eran como coladas de cobre, como espolvoreos de azufre, junto a la falsedad de un camaleón demasiado rama, demasiado lapizlázuli, demasiado plomo estriado de un amarillo intenso, simulación, ahora, de salpicaduras de sol caídas a través de hojas que nunca dejaban pasar el sol entero. La selva era el mundo de la mentira, de la trampa y del falso semblante; allí todo era disfraz, estratagema, juego de apariencias, metamorfosis” (p. 158).
Esta naturaleza mimética de la selva que le hace pensar al narrador en un juego de apariencias y en un mundo mentiroso tiene su paralelo en las consideraciones que hace sobre el teatro. En la modernidad, el teatro cumple esa función de mímesis, de imitación de la realidad, que al protagonista le parece despreciable. El juego de las apariencias pone de manifiesto el deseo del protagonista de encontrar algo auténtico, algo que no sea apostura o mentira, y eso lo logrará recién cuando se encuentre con las aldeas de indios –así los llama Carpentier a lo largo de toda su obra –en las Grandes Mesetas.
Después del viaje por El Gran Río y la tormenta, los navegantes llegan a las aldeas nativas que estaban buscando. El nuevo espacio que descubre el protagonista no presenta la exuberancia violenta de la selva, pero es igualmente sorprendente:
“Allá, detrás de los árboles gigantescos, se alzaban unas moles de roca negra, enormes, macizas, de flaneos verticales, como tiradas a plomada, que eran presencia y verdad de monumentos fabulosos. Tenía mi memoria que irse al mundo del Bosco, a las Babeles imaginarias de los pintores de lo fantástico, de los más alucinados ilustradores de tentaciones de santos, para hallar algo semejante a lo que estaba contemplando. Y aun cuando encontraba una analogía, tenía que renunciar a ella, al punto, por una cuestión de proporciones. Esto que miraba era algo como una titánica ciudad —ciudad de edificaciones múltiples y espaciadas—, con escaleras ciclópeas, mausoleos metidos en las nubes, explanadas inmensas dominadas por extrañas fortalezas de obsidiana, sin almenas ni troneras, que parecían estar ahí para defender la entrada de algún reino prohibido al hombre” (p. 163).
La sentencia del narrador sobre las proporciones que superan cualquier posible analogía con lo conocido ilustra nuevamente la dimensión de lo real maravilloso que corresponde al continente latinoamericano: aquellas moles de piedra superan cualquier paisaje que pudiera conocer el hombre de las ciudades occidentales, y en ello radica lo portentoso.
En la aldea de los indios, una imagen impresiona al protagonista y suscita en él una honda comprensión del mundo que está descubriendo. Rosario se encuentra en cuclillas, lavando su ropa, rodeada de mujeres indias que, en la misma posición, machacan unos tubérculos. Asimilada al mundo de aquella tribu, el narrador expresa que “su misterio era emanación de un mundo remoto, cuya luz y cuyo tiempo no me eran conocidos. En torno mío cada cual estaba entregado a las ocupaciones que le fueran propias, en un apacible concierto de tareas que eran las de una vida sometida a los ritmos primordiales” (p. 164). Esta idea de cultura adaptada a los ritmos primordiales del mundo contrasta con el tipo de vida decadente del hombre moderno y revela una conexión con la tierra propia de una cosmovisión mítica.
El mito es la respuesta organizadora frente al desorden del mundo. Así lo fue en las sociedades de la tradición y, si bien la ciencia parecía haberlo desterrado cuando su lógica buscaba una visión de mundo totalmente explicativa, es el mito, en su capacidad simbolizante, el que puede poner orden al universo. El gran mitólogo Ernst Cassirer considera que el mito es el saber colectivo originario que permite estructurar y dar sentido al universo sensible; es la expresión de una difícil búsqueda del secreto del origen, de una puesta en orden del mundo, de las cosas y de los hombres. En verdad, más que el mito como relato, es el pensamiento mítico el que organiza y unifica a las comunidades gracias a su capacidad de dar sentido por medio de símbolos. Luchar contra el desorden y mantener el orden en el que una sociedad se constituye como tal son capacidades de lo simbólico que se manifiestan en el relato mítico y en el rito.
Mircea Eliade, otro importante mitólogo, indica que vivir los mitos implica una forma de experiencia magnificada que difiere de la experiencia ordinaria de la vida cotidiana. Quien se adentra en el mundo mítico deja de existir en el mundo de todos los días y penetra en una dimensión de sentidos exaltados, donde cada acción remite a una conexión con el orden del universo. La experiencia mítica, como la experiencia religiosa, refleja la unión del sujeto tanto a su entorno como a su historia y a los planos espirituales. Este existir magnificado donde las experiencias atraviesan al sujeto profundamente
Y este mundo de sentidos magnificados es lo que el narrador experimenta cuando presencia el accionar de un hechicero frente al cadáver de un indio que había sido mordido por una serpiente. En un extenso pasaje, el narrador describe un ritual mortuorio que realizan los indios y que simboliza la lucha entre la vida y la muerte que quiere apoderarse de un cuerpo. “El Hechicero comienza a sacudir una calabaza llena de gravilla —único instrumento que conoce esta gente— para tratar de ahuyentar a los mandatarios de la Muerte. Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo, que lleva la expectación de los que esperan a su colmo. Y en la gran selva que se llena de espantos nocturnos, surge la Palabra. Una palabra que es ya más que palabra. Una palabra que imita la voz de quien dice, y también la que se atribuye al espíritu que posee el cadáver. Una sale de la garganta del ensalmador; la otra, de su vientre. Una es grave y confusa como un subterráneo hervor de lava; la otra, de timbre mediano, es colérica y destemplada. Se alternan. Se responden. Una increpa cuando la otra gime; la del vientre se hace sarcasmo cuando la que surge del gaznate parece apremiar” (p. 174). Continuando con los postulados de Mircea Eliade, los rituales poseen el sentido que se les da porque repiten los hechos planteados en el origen, por los dioses, héroes o antepasados.
Los rituales tienen un modelo divino y proyectan al hombre a la época mítica del comienzo, lo transforman en un contemporáneo de la cosmogonía, es decir, de la creación y el ordenamiento sagrado del mundo. El mito cosmogónico sirve de modelo a cualquier ceremonia que tenga como finalidad la restauración de la plenitud integral. Los ritos representan una forma de abolir la historia; su realización, al tratarse de hechos que repiten la creación cosmogónica, instauran el pasado sagrado y lo hacen permanente en el presente. Así, todos los actos humanos cobran valor porque participan de esa realidad que los trasciende, porque reproducen el acto primordial.
El hecho de vivir los mitos implica la salida del tiempo profano y cronológico, y la entrada en un tiempo que es primordial e indefinidamente recuperable. Esta dimensión de actualización simbólica es lo que tanto impresiona al narrador. Como había manifestado en los capítulos anteriores, la modernidad le parece una época en que los ritos se repiten de forma mecánica, totalmente vaciados de sentido. En cambio, en aquella selva que parece al margen del tiempo, los pueblos que la habitan no han perdido esa conexión primordial con todos los elementos de la creación, y la manifiestan a través de sus ritos.
Pero la dimensión sagrada no es lo único que impacta al narrador. En verdad, el juego de voces que realiza el hechicero y que imitan la lucha entre las fuerzas de la Muerte y los humanos le parece que pone en juego un cierto sentido de lo musical:
“Hay como portamentos guturales, prolongados en aullidos; sílabas que, de pronto, se repiten mucho, llegando a crear un ritmo; hay trinos de súbito cortados por cuatro notas que son el embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo sobre la maraca. Es algo situado mucho más allá del lenguaje, y que, sin embargo, está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya algo más que palabra. A poco de prolongarse, resulta horrible, pavorosa, esa grita sobre el cadáver rodeado de perros mudos. Ahora, el Hechicero se le encara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de toda tragedia —intento primordial de lucha contra las potencias de aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre—. Trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias. Y, sin embargo, no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta ceremonia ejerce sobre mí... Ante la terquedad de la Muerte, que se niega a soltar su presa, la Palabra, de pronto, se ablanda y descorazona. En boca del Hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae, convulsivamente, el Treno —pues esto y no otra cosa es un treno—, dejándome deslumbrado por la revelación de que acabo de asistir al Nacimiento de la Música” (pp. 174-175).
Así, el narrador es testigo de la creación de la música en una ceremonia fúnebre. La descripción detallada que incluye Carpentier de esta ceremonia da la impresión de lo misterioso y lo mágico, y lo entrelaza todo con la música. El narrador presta mucha atención al uso de los instrumentos y las voces durante la ceremonia. Esta es, tal vez, la parte más importante de la novela, porque el narrador se da cuenta de los orígenes mágicos de la música, y ahora puede aplicar las teorías de los historiadores de música a lo que ha visto en la selva. En este punto de la novela, la religión, el ritual, el mito, la vida y la muerte, la música y la Palabra Sagrada, todo se unifica en una sola unidad de sentido que se transforma en respuesta, como se verá en los capítulos siguientes, para la vida vaciada de sentido del narrador.