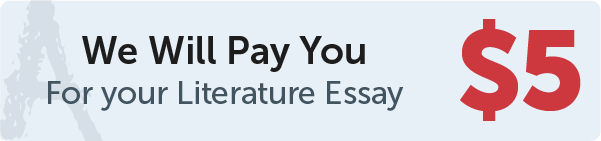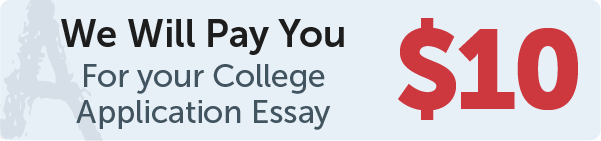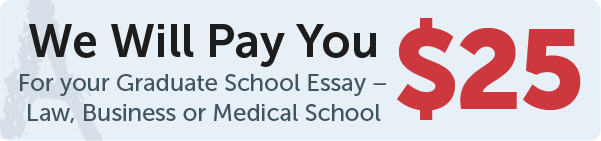"Subiendo y bajando la cuesta de los días, con la misma piedra en el hombro, me sostenía por obra de un impulso adquirido a fuerza de paroxismos —impulso que cedería tarde o temprano, en una fecha que acaso figuraba en el calendario del año en curso—. Pero evadirse de esto, en el mundo que me hubiera tocado en suerte, era tan imposible como tratar de revivir, en estos tiempos, ciertas gestas de heroísmo o de santidad. Habíamos caído en la era del Hombre-Avispa, del Hombre-Ninguno, en que las almas no se vendían al Diablo, sino al Contable o al Cómitre".
En este pasaje, el protagonista de Los pasos perdidos proporciona la imagen de una realidad en la que se produce una constante degradación de la existencia y la esencia del ser humano. Al hacer referencia a un contexto o un orden establecido en el que los hombres han perdido su identidad o su presencia, el narrador propone al lector una lectura reflexiva y crítica del contexto cultural que le presenta por medio de su visión. Este es el proyecto escritural de Carpentier al elegir contar su historia desde un narrador protagonista: el lector debe acompañar al personaje principal en su viaje al mismo tiempo que es interpelado por sus reflexiones.
"Ahora me veo en la calle nuevamente, en busca de un bar. Si tuviera que andar mucho para alcanzar una copa de licor, me vería invadido muy pronto por el estado de depresión que he conocido algunas veces, y me hace sentirme como preso en un ámbito sin salida, exasperado de no poder cambiar nada en mi existencia, regida siempre por voluntades ajenas, que apenas si me dejan la libertad, cada mañana, de elegir la carne o el cereal que prefiero para mi desayuno".
El narrador se presenta como un sujeto alienado por la modernidad. Mientras recorre sin rumbo las calles de esa capital que apenas describe pero que el lector puede identificar como Nueva York, manifiesta sentirse atrapado en un laberinto sin salida, condenado a repetir siempre los mismos gestos sin siquiera poder elegirlos. La libertad en aquel contexto es tan solo una fantasía que ni siquiera se aplica a las vacaciones. El estado que describe Carpentier por medio de su narrador tiene muchos puntos de conexión con la idea del hombre absurdo que desarrolló el filósofo Albert Camus en su obra El mito de Sísifo. El hombre moderno no puede encontrar sentido en un mundo cuyos sistemas de pensamiento han colapsado frente al espanto de las guerras.
El sentimiento de alienación que sufre el protagonista cambiará paulatinamente conforme avance su viaje hacia el interior de la selva.
"Para seguir creciendo a lo largo del mar, sobre una angosta faja de arena delimitada por los cerros que servían de asiento a las fortificaciones construidas por orden de Felipe II, la población había tenido que librar una guerra de siglos a las marismas, la fiebre amarilla, los insectos y la inconmovilidad de peñones de roca negra que se alzaban, aquí y allá, inescalables, solitarios, pulidos, con algo de tiro de aerolito salido de una mano celestial".
Esta cita corresponde a la llegada del narrador a la capital latinoamericana (si bien no se explicita, podemos inferir que se trata de Caracas). Antes de descender del avión, la ciudad se despliega a los ojos del narrador, extendiéndose entre la montaña y el mar, y llena de enormes promontorios de roca desafían todas las proporciones a los ojos del occidental europeo o estadounidense. De esta forma, Carpentier introduce la noción de lo real maravilloso como un rasgo propio del continente latinoamericano: lo desconmensurado de la naturaleza, aquella fuerza irrefrenable que vuelve a recuperar el territorio que las ciudades le han ganado se presenta como un portento fabuloso. Frente a estas manifestaciones fuera de escala, el espíritu occidental se encoge y abisma.
"Ahora que, habiendo irrumpido en la conversación con el maligno propósito de quitar a Mouche sus oportunidades de lucimiento, yo interrogaba a esos jóvenes sobre la historia de su país, los primeros balbuceos de su literatura colonial, sus tradiciones populares, podía observar cuan poco grato les resultaba el desvío de la conversación. Les pregunté entonces, por no dejar la palabra a mi amiga, si habían ido hacia la selva. El poeta indio respondió, encongiéndose de hombros, que nada había que ver en ese rumbo (...) La cultura —afirmaba el pintor negro— no estaba en la selva".
En este fragmento, el narrador dialoga con tres artistas llegados desde la capital a Los Altos. La conversación pone de manifiesto la asimetría cultural que existe entre ellos, y que también revela una distancia temporal, como si cada cultura atravesara épocas diferentes. Se sabe ya que el narrador ha escapado de la modernidad y mira con recelo las expresiones intelectuales europeas. Por eso pregunta a aquellos jóvenes por las manifestaciones artísticas de la época colonial y por la selva. Sin embargo, aquellos muchachos no están interesados en hablar de su pasado, sino que están mirando a Europa y pensando en un futuro del arte latinoamericano ligado a los grandes movimientos occidentales. Esta asimetría cultural es la que termina por convencer al protagonista de partir hacia la selva.
"Las matas de campanas blancas ponían ligereza de cortinas en la vastedad de los salones que aún conservaban sus baldosas rajadas, y eran oros viejos de aromos, encarnado de flores de Pascuas en los rincones oscuros, y cactos de brazos en candelera que temblaban en los corredores, en el eje de las corrientes de aire, como alzados por manos de invisibles servidores".
Este fragmento corresponde a una descripción extremadamente plástica y barroca de una ciudad en ruinas que el protagonista encuentra en la selva. Además del vocabulario florido que alterna el campo léxico de la arquitectura con el de la vegetación, lo que resalta es el cierre del pasaje: en aquellos páramos hay una iglesia que en otra época ha tenido cierto esplendor, con contrafuertes y archivoltas, y en su arco principal tiene tallada una orquesta de ángeles, entre los cuales uno toca una maraca. Esto llama mucho la atención del protagonista y habla del sincretismo cultural producto de la colonización de América: las maracas, un instrumento propio del caribe, han sido integradas a una orquesta de instrumentos preminentemente europeos que, además, esta compuesta por las figuras de ángeles católicos.
"Con el torso desnudo, puesta toda su seriedad en la tarea, el minero se me hace, de pronto, tremendamente arcaico. Su gesto de arrojar al fuego algunas cerdas de la cabeza del animal tienen un sentido propiciatorio que tal vez pudiera explicarme una estrofa de La Odisea. El modo de ensartar las carnes, luego de untarlas de grasa; el modo de servirlas en una tabla, luego de rociarlas de aguardiente, responde a tan viejas tradiciones mediterráneas que, cuando me es ofrecido el mejor filete, veo a Yannes, por un segundo, transfigurado en el porquerizo Eumeo...".
Este pasaje corresponde a la ultima cena que el narrador comparte con Yannes, el minero griego, antes de separarse para internarse en las Grandes Mesetas. Ante los ojos del protagonista, Yannes aparece como la figura de Ulises, el héroe griego de la Odisea. Esta comparación marca hasta qué punto el narrador está viviendo en un tiempo magnificado por la noción de lo mítico. Yannes no es cualquier persona asando carne, sino que de pronto se transforma en una visión arquetípica: su accionar repite y es ritual de un primer hacer. Los ritos tienen por función actualizar el tiempo sagrado y el accionar de los dioses en el tiempo profano, y eso es exactamente lo que ve el narrador en aquella cena que comparte con el minero, un rito que hace presente en un solo gesto toda la historia de los hombres.
"Empezaba a tener miedo. Nada me amenazaba. (...) se agravaba el desagrado de la humedad prendida de las ropas, de la piel, de los cabellos; una humedad tibia, pegajosa, que lo penetraba todo, como un unto, haciendo más exasperante aún la continua picada de zancudos, mosquitos, insectos sin nombre, dueños del aire en espera de los anofeles que llegarían con el crepúsculo. (...) Ahora eran pequeñas arañas rojas las que se desprendían de lo alto sobre la canoa. Y eran millares de telarañas las que se abrían en todas partes, a ras del agua, entre las ramas más bajas. A cada embate de la curiara, las bordas se llenaban de aquellos escarzos grisáceos, enredados de avispas secas, restos de élitros, antenas, carapachos a medio chupar. (...) El Adelantado me llamó a poca distancia de donde habían atracado las canoas, para hacerme mirar una cosa horrenda: un caimán muerto, de carnes putrefactas, debajo de cuyo cuero se metían, por enjambres, las moscas verdes".
Este pasaje presenta algunas de las descripciones más fabulosas logradas por la pluma de Carpentier, y algunas de las imágenes de la selva más logradas de la literatura. El autor construye escenas extremadamente plásticas que despliegan la complejidad de la naturaleza desde la mirada subjetiva del narrador. La selva aparece como un escenario asfixiante y pavoroso que se cierra sobre los personajes hasta aplastarlos. Lejos de aparecer como un paisaje bello, todo en ella parece manifestar una lucha constante por la supervivencia, y las imágenes de la muerte y la putrefacción se funden con las del nacimiento y la vida.
"Detrás de los sujetos identificables, (...), era la vegetación feraz, entretejida, trabada en intríngulis de bejucos, de matas, de enredaderas, de garfios, de matapalos, que, a veces, rompía a empellones el pardo cuero de una danta, en busca de un caño donde refrescar la trompa. Centenares de garzas, empinadas en sus patas, hundiendo el cuello entre las alas, estiraban el pico a la vera de los lagunatos, cuando no redondeaba la giba algún garzón malhumorado, caído del cielo. De pronto, una empinada ramazón se tornasolaba en el alborozo de un graznante vuelo de guacamayos, que arrojaban pinceladas violentas sobre la acre sombra de abajo, donde las especies estaban empeñadas en una milenaria lucha por treparse unas sobre otras, ascender, salir a la luz, alcanzar el sol".
Este pasaje ilustra también otro aspecto de la selva, que presenta una sucesión de imágenes brutales y asocia la contemplación de aquella vegetación al sentimiento de lo real maravilloso. A la violencia del paisaje, con sus imágenes tanto de muerte y putrefacción como de estallido de colores que se mencionan en la cita se agrega luego la descomunal proporción de los árboles y la desmesura de las palmeras cuya descripción continúa en un extenso párrafo. Así, toda la naturaleza se presenta frente a la visión del protagonista como fuera de escala para las pobres dimensiones del ser humano.
"El Treno estaba dentro de mí, pero fue resembrada su semilla y empezó a crecer en la noche del Paleolítico, allá, más abajo, en las orillas del río poblado de monstruos, cuando escuché cómo aullaba el hechicero sobre un cadáver ennegrecido por la ponzoña de un crótalo. (...) Esa noche me fue dada una gran lección por los hombres a quienes no quise considerar como hombres; por aquellos mismos que me hicieran ufanarme de mi superioridad. (...) Ante la visión de un auténtico treno, renació en mí la idea del Treno, con su enunciado de la palabra-célula, su exorcismo verbal que se transformaba en música al necesitar más de una entonación vocal, más de una nota, para alcanzar su forma —forma que era, en ese caso, la reclamada por su función mágica, y que, por la alternación de dos voces, de dos maneras de gruñir, era, en sí, un embrión de Sonata—.
Este pasaje ilustra la relación entre las experiencias vividas por el protagonista en lo profundo de la selva y su proyecto musical: la composición de su Treno cobra fuerza en su mente a partir del rito fúnebre oficiado por el hechicero que contempló en la aldea de los indios. Ese rito fue el momento paradigmático que cambió definitivamente sus formas de ver e interpretar el mundo. A partir de ello, la idea que tenía para su composición musical tomó un nuevo rumbo: el treno que ahora piensa componer hace una suerte de revisión de los orígenes de la música, desde la palabra mágica y ritual hasta los agregados melismáticos que surgen en un proceso posterior, como adornos que dotan de la dimensión artística a los sonidos rituales.
"Una hermosa ocurrencia del Palladlo, un genial encrespamiento del Borromini, han perdido todo significado en fachadas hechas a retazos de culturas anteriores, que el cemento circundante acabará de ahogar muy pronto. De los caminos de ese cemento salen, extenuados, hombres y mujeres que vendieron un día más de su tiempo a las empresas nutricias. Vivieron un día más sin vivirlo, y repondrán fuerzas, ahora, para vivir mañana un día que tampoco será vivido, a menos de que se fuguen —como lo hacía yo antes, a esta hora— hacia el estrépito de las danzas y el aturdimiento del licor, para hallarse más desamparados aún, más tristes, más fatigados, en el próximo sol".
Este pasaje ilustra el profundo desencanto que siente el protagonista por la modernidad a su regreso de la selva. Ya no hay nada en la ciudad que no sea una manifestación de la decadencia y la degradación humana. Incluso la arquitectura que en el pasado lo hubiera asombrado ahora solo es la imagen muerta de épocas pasadas que no logran actualzarse. En aquel paisaje, los hombres y las mujeres andan de un lado a otro, repitiendo día tras día los mismos gestos, prisioneros, aún sin saberlo, de la época. Contra todo ello es que el protagonista contrapone la imagen atemporal de los poblados de la selva, a los que desea regresar.