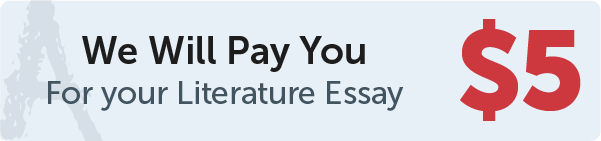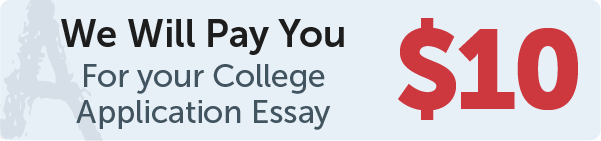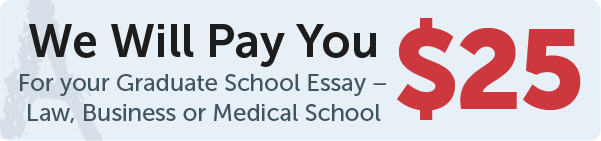Resumen
Capítulo 7 (pp.113-126)
Camila presenta a Sandra, la travesti más melancólica de la manada. Sandra se la pasa sumida en la tristeza, algo contra lo que todas las travestis luchan, porque para ellas es inaceptable dejarse ganar por la tristeza. Un día, Sandra llora frente a un cliente y este le pega con el revés de la mano, dejándole un corte en el rostro. Luego, su novio también la golpea, enojado con ella porque no sabe protegerse.
Camila también ha luchado contra la pena en más de una ocasión y ha considerado que la solución podría ser dejar de existir. Una vez tomó pastillas, pero al sentir que sus fuerzas la abandonaban y que la muerte se aproximaba, terminó pidiendo auxilio en la pensión y la rescataron. Ahora solo piensa en el suicidio como un suave desear morir, lejos de cualquier posible concreción.
Sandra, la triste, se compadece de una mujer que vive en el parque, rodeada de las perras que alimenta. Se trata de una mujer diabética llamada Silvia, amiga de las travestis, quienes suelen visitarla en su carpita de vez en cuando. Una noche, Sandra la encuentra sufriendo un infarto y la lleva al hospital, donde terminan amputándole las piernas debido a la diabetes. Silvia muere mientras está internada, debido a un virus intrahospitalario y, como última voluntad, le pide a las travestis que cuiden de sus perras y las alimenten. Después de esa muerte, las perras de Silvia acompañan en el parque a las travestis, quienes las alimentan con sus sobras (mientras sienten que ellas son, a su vez, las sobras de la sociedad). En más de una ocasión, ante el peligro de algún cliente violento, las perras aparecen en escena y salvan a las travestis que se encuentran en peligro.
Hacia el final del invierno, La Tía Encarna comienza a sacar a pasear al Brillo de los Ojos en cochecito, acompañada de María, la Muda. Todas las travestis tratan de oponerse a esta exposición diurna de Encarna con el niño, puesto que la gente puede denunciarlas, pero Encarna no hace caso, y alega que el Brillo necesita conocer el mundo. Un día, cuando vuelven de la plaza, el quiosquero les grita “putos robachicos”. Encarna vuelve sobre sus pasos, lo enfrenta, lo toma por el cuello de su remera y le dice que los putos y las travas deberían irse todos a vivir una isla, como pidió Monseñor Quarracino. El quiosquero comprende la amenaza velada en aquellas palabras y le pide perdón, balbuceando.
Las travestis suelen andar de noche, pero Camila cuenta la anécdota de un día en que, dado el calor, van todas a tomar sol a la Isla de los Patos, usando sus musculosas y algunas incluso tan solo en corpiño. Para broncearse mejor, untan sus cuerpos en coca cola, con lo que atraen a las abejas, como las flores que son. Una peruana se les une, aunque toma sol totalmente vestida, y el heladero las llena de cumplidos por su hermosura.
A pesar de este episodio, Camila reconoce que las travestis son criaturas nocturnas y no están hechas para aparecer bajo la luz del sol, que delata automáticamente todos sus rasgos masculinos. Las travas salen a la noche, al margen del sistema productivo diurno, en la penumbra que oculta y suaviza sus rasgos. Tras esta reflexión, la narradora habla del calor, que odia con todo su cuerpo, y que asocia también a la furia travesti. Al respecto, explica que ellas están llenas de una rabia explosiva, de unas ganas perpetuas de prender fuego todo, de ver arder las estructuras sociales que tanto las oprimen. Esa furia estalla a veces en su forma de ser, pero, en verdad, son inofensivas, incapaces de matar una mosca.
Camila también reflexiona sobre el hurto: es costumbre para ella aprovechar algunos momentos de descuido de sus clientes (cuando están en el baño o cuando duermen) para tomar de sus billeteras algo de dinero, poco, 20 o 50 pesos. Se trata de una conducta simbólica, de cobrarse lo que le pertenece por estar en desventaja social, un precio más por la violencia implícita a la que debe someterse en cada encuentro laboral. Camila no se considera, desde ningún punto de vista, una ladrona, y su conducta le parece totalmente legítima.
La noche de su cumpleaños, cuenta, se acerca al parque, no para trabajar, sino para saludar a sus compañeras. Una caravana de estudiantes universitarios festeja que uno de ellos se ha recibido. El resto está pintado como si fueran travestis y pasean borrachos en una 4x4, festejando e insultando a las travestis del parque, quienes deben esconderse detrás del carrusel y esperar en silencio a que se vayan. Camila pregunta si no los matarían a todos, y Angie responde que “los cogería con un hierro caliente antes” (p.121). Ese es otro ejemplo de la rabia travesti que la sociedad ha inoculado en ellas. Tomar la ciudad por asalto es su anhelo. Sin embargo, todo ese veneno se lo guardan adentro y termina deteriorándolas, quitándoles años de vida nada más.
Un día, al santuario de refugio y protección que es la casa de La Tía Encarna llevan a una compañera que agoniza de tantos golpes que ha recibido. Su novio se enteró de que es seropositiva y de que lo contagió con “el bicho” y, enloquecido, la molió a golpes y la abandonó para que muera sola. Otras travestis la encontraron y la llevaron a lo de Encarna antes que al hospital. La Machi Travesti se presenta entonces y examina el cuerpo que se retuerce en convulsiones, apenas logrando que el aire ingrese a los pulmones. La Machi está borracha pero pide silencio, reza, canta y comienza a masticar un trozo de carne seca y oscura. En un momento, eructa violentamente, escupe la carne masticada y la pisa en el suelo, gritando que allí está el maligno que le ha hecho daño. Camila piensa que el maligno es el chongo que le ha hecho eso a su compañera, y que lo único que les hace daño a ellas es ese afán que tienen de estar siempre con un chongo que las maltrata. Después de la intervención de La Machi, la moribunda queda en manos de las travestis, quienes la limpian, la llevan al baño y le propician todos los cuidados necesarios, como madres cariñosas y solícitas que saben ser.
Capítulo 8 (pp.127-143)
Camila recuerda sus 15 años. Suele atarse la remera demasiado grande para dejar a la vista su abdomen recién adelgazado, y se coloca unos shorts muy apretados que resaltan sus piernas. Así, jugando con las formas de su cuerpo, va en bicicleta hasta las afueras del pueblo y se exhibe en la ruta, por donde pasan los camiones. Cuando alguno para, se sube a la cabina y masturba al chofer por algunos billetes. Así aprende a seducir y a engañar su edad y su sexo. Esa fue, como lo dice ella, su forma de conocer la vida.
La otra vida, la vida diurna, blanca, heterosexual la aprendió durante su tiempo de universitaria, a espaldas de la noche. Se trata de una rutina gris y opaca de ir al supermercado, cursar, participar de fiestas estudiantiles, siempre como varón, haciendo un esfuerzo camaleónico para caer bien y verse inteligente y trabajadora, para mostrar una vida por la que no sea juzgada y condenada. También se transforma para volver a casa de sus padres, quienes esperan ver a un hijo universitario y no a la travesti en la que Camila funda su verdadera identidad.
Su vida por mucho tiempo se desarrolla en esa dualidad e impostura: la estudiante de día, la prostituta travesti de noche. Y por las madrugadas, escribe, toma café y fuma marihuana. Sus amigas travestis no pueden comprender cómo lleva adelante la vida de universitaria, cómo tolera la mirada heterosexual todos los días. Para Camila esa es una vida que hace como extranjera, una vida de mierda, dice, “con el deseo perpetuamente reprimido” (p.129); una vida para hacer posible la otra, la del sexo nocturno y la desesperación por los hombres.
Entre esos dos mundos aprende a mentir y a presentarse ante la mirada externa según la cara que se espera de ella. Así aprende a reconocer también la doble vida de la norma heterosexual: los padres de familia que se matan trabajando para mandar a sus hijos a colegios privados y satisfacer a sus esposas, y que luego se presentan en el Parque, con sus coches último modelo, a buscar mujeres con penes que puedan satisfacerlos. Así de hipócrita la sociedad, y también las travestis, que se adaptan a cualquier cosa a cambio de dinero.
Camila siente el cansancio del cuerpo, la extenuación que le produce aquella vida, y el envejecimiento prematuro comienza a manifestarse. El agotamiento que siente tras una noche de trabajo se asemeja a la muerte, y en pocos años siente cómo pierde la belleza de su joven cuerpo. La prostitución la ejerce con la frecuencia que la necesidad demanda: cuando tiene deudas o necesita dinero, trabaja. Cuando no es necesario, descansa, duerme, estudia.
En dos o tres años siente que la belleza se le agota y ya no puede cobrar lo que una travesti de la vieja escuela: ella es una travesti pueblerina, con un cuerpo menudo que está perdiendo sus encantos y una voz femenina que es la envidia de todas las compañeras de la manada.
Camila también recuerda a su amante, a quien se entrega totalmente y con quien se deja dominar como objeto sumiso. Su amante la somete a las humillaciones más brutales, y ella las acata en silencio. Un día, recuerda, su amante le ofrece el triple del dinero que suele pagarle para “meterme en el culo las pilas que hacían funcionar mi radio” (p.133). Camila así lo hace, porque decir no a aquel hombre no es una opción. La culpa por esa sumisión la persigue por años. Una tarde se dirige a Encarna y llora toda su pena y su culpa, arrastrándose detrás de la matrona que parece apenas escucharla. En un momento, Encarna se detiene, le cruza la cara de una cachetada, se desprende su corpiño y le muestra que de un seno le brota leche. Luego le dice que está cansada de la miseria con la que las travestis se miran a sí mismas, y le asegura que esa Navidad no va a pasarla sola, porque todas están invitadas a la casa de una de las compañeras.
Esa Navidad Travesti queda grabada para siempre en la memoria de la narradora. Llegan a la casa de su compañera descalzas, por un camino lleno de barro, y al ingresar al patio les lavan los pies con una manguera. La mesa de Navidad está puesta con esmero: hay individuales de plástico, vasos de acero y hasta copas antiguas para el brindis. La madre de la dueña de casa es amorosa y las trata como si fueran todas sus hijas. La manada come pollo a las brasas con mayonesa de ave. Todas ríen, brindan por cualquier cosa, hacen bromas y, en definitiva, experimentan una velada feliz. En un momento, la madre de la anfitriona lleva a Camila a su pieza y le regala una enagua antigua, pero excelentemente conservada, porque piensa que va a ser de su talle y le va a quedar bien.
Durante la cena, las chicas hablan sobre la vagina de una travesti operada, y le piden que se las muestre. La aludida se levanta la blusa y exhibe su flamante vagina reconstituida, para éxtasis de toda las mujeres, quienes se ríen por un buen rato de la situación. Luego de la comida, las compañeras se instalan en el patio, en reposeras, y allí pasan el resto de la noche, charlando y bebiendo, tranquilas, disfrutando de la compañía. Cuando empieza a clarear el día, salen todas juntas a la calle y cada una toma su camino. Camila se sube al auto de un señor borracho, tiene sexo con él y luego es invitada a desayunar a un puestito cerca del aeropuerto.
Dos noches después de aquella Navidad, un cliente se enoja con la narradora porque quiere ser penetrado, pero ella no logra la erección. El hombre la insulta y hasta amenaza con pegarle, pero Camila está tan borracha y drogada que no atina a responderle nada, y se limita a contemplarlo. Cuando regresa a su casa, se cruza con La Vale, una travesti con la que no suele llevarse bien, pero como ambas van borrachas, esa vez se quedan charlando. La Vale le da una pastilla de viagra, y le dice que si un cliente quiere ser penetrado y ella tiene problemas con su erección, se tome media pastilla y santo remedio.
Camila así lo hace al poco tiempo y tiene una erección como nunca antes ha experimentado. Con el primer cliente todo va a la perfección, puesto que busca ser pasivo, pero el segundo no quiere contemplar aquel falo erecto, y termina rechazando a la narradora. Camila se desespera ante aquella situación: la erección no se pasa y se le hace difícil encontrar clientes con su sexo tan evidente. Finalmente, termina regresando a su casa, aunque no puede dormir de la molestia que le produce su sexo, y termina masturbándose durante horas para lograr que la erección se termine.
Al día siguiente le cuenta su anécdota al resto de la manada y las mujeres se desternillan de la risa. Todas tienen legendarias anécdotas sobre noches de viagra para contar. Cada vez que a una de ellas le toca protagonizar uno de aquellos episodios, se lo cuenta luego al resto y todas se deleitan con la historia.
Análisis
Las prácticas de la manada se rigen por su propio calendario, que escapa a las temporalidades de la sociedad cisheterornormada (que son el tiempo de la producción, de la luz del día y de la monetización de la vida). El capítulo 7 se dedica de lleno a explorar estas temporalidades que se escapan del uso normado del tiempo para la sociedad cisheterosexual.
Camila relata la anécdota de un día en que las travestis van todas a tomar sol a la Isla de los Patos, en el barrio Alberdi. Van en minifalda y musculosas, algunas con sus senos descubiertos, provocativas, y se untan Coca-Cola en el cuerpo para broncearse mejor. El espectáculo es chocante y atractivo, seductor y escandaloso para quienes las contemplan. Y Camila entonces indica que en verdad las travestis no son criaturas diurnas, sino que están hechas para la noche:
En realidad somos nocturnas, para qué negarlo. No salimos de día. Los rayos del sol nos debilitan, revelan las indiscreciones de nuestra piel, la sombra de la barba, los rasgos indomables del varón que no somos. No nos gusta salir de día porque las masas se sublevan ante esas revelaciones (…). No nos gusta salir de día porque las señoras de la buena sociedad, las señoras de peinado de peluquería y cárdigan de hilo fino, nos denuncian por escándalo. (…) No nos gusta salir de día porque no estamos acostumbradas, porque es imposible acostumbrarse al corsé de sus estatutos (p.117).
Contra este corsé se despliega toda otra temporalidad que algunos teóricos, como señala Agustina Gálligo Wetzel en su análisis sobre las formas de aparición en Las malas, designan como “temporalidad queer”. Esta temporalidad queer designa conductas y modos de vivir que se “corren de las líneas normativas que van de la juventud a la adultez por vía del matrimonio y la reproducción” (Gálligo Wetzel, 2020:23). Y esto es lo que señala Camila cuando dice: “Mejor quedarnos durmiendo, encerradas en nuestros cuartos, mirando telenovelas o haciendo nada. No hacer nada durante el día, borrarse del mapa de la producción, eso es lo que hacemos” (p.117). La temporalidad travesti está definida por la noche, por la transformación del cuerpo y por la necesidad: el momento de trabajo de las prostitutas se opone al día productivo y establece la noche como su reino. El ritmo de trabajo, para Camila, está marcado por sus propias necesidades: si tiene que pagar el alquiler, puede pasarse toda una noche trabajando sin descanso. Si ha juntado dinero suficiente para saldar las deudas, puede decidir pasar las siguientes noches sin trabajar, y buscar clientes recién cuando la necesidad lo dicte.
El cuerpo también ritma la temporalidad travesti: así como Natalí se encierra una vez al mes para transformarse en lobizona, Camila narra cómo las travestis deben someterse a una metamorfosis constante que implica afeitarse, depilarse, operarse, inyectarse siliconas, y maquillarse diariamente para ocultar el varón que no son.
Al recordar ese día de verano, tan atípico en la temporalidad travesti, Camila vuelve sobre el calor y lo relaciona al cuerpo y a la furia: el calor travesti se sufre y llena de rabia. El maquillaje se transforma en una pasta que pegotea y tapona los poros pero es necesario, porque constituye la máscara travesti, que no cumple la función de ocultar, como suelen hacerlo las máscaras, sino todo lo contrario: revela los rasgos reales, aquellos que son “más nuestros que nuestros propios rasgos” (p.119). Con esas máscaras salen a cazar incautos por la noche, como dice Camila, “siempre enojadas, brutas, incluso para la ternura, imprevisibles, locas, resentidas, venenosas” (p.119). Y aquí se despliega otro de los temas fundamentales de la novela: la rabia que llena el cuerpo de las travestis.
Las ganas perpetuas de prender fuego todo: a nuestros padres, a nuestros amigos, a los enemigos, las casas de la clase media con sus comodidades y rutinas, a los nenes bien todos parecidos entre sí, a las viejas chupacirios que tanto nos despreciaban, a nuestras máscaras chorreantes, a nuestra bronca pintada en la piel contra ese mundo que se hacía el desentendido, su salud a costa de la nuestra, chupándonos la vida por el mero hecho de tener más dinero que nosotras (p.119).
En este pasaje, lo que el lector lee es una de las formas que la narradora encuentra para elaborar su rabia contra el mundo y las violencias de la sociedad cisheteronormada, de la que es destinataria predilecta. Claudia Rodríguez, activista travesti chilena ya mencionada, habla sobre la rabia en una entrevista con Marlene Wayar: “Me han hecho incapaz de elaborar esa rabia que tengo y esta necesidad de venganza que tengo. (…) yo tengo tanta rabia y siento tanta necesidad de venganza, de venganza en términos de poder elaborar esta hediondez que tengo dentro, ¿ya? Esta cosa que se me acumuló y me va poniendo cada vez más hedionda de rabia” (Wayar, 2019:31).
A las reflexiones de Claudia Rodríguez responde Marlene Wayar:
La materia tiene una memoria. Se va a quebrar en aquel lugar en que se quebró. Pedro Lemebel habla de las cicatrices en la nuca y nuestras memorias de cada insulto, de cada tropello, de cada vez que fuiste a comprar un lápiz labial que costaba 15 pesos y te decían «sale 37 porque sos travesti» y no te quieren en su local y «si vas a entrar a mi local, vas a pagar más caro todas estas cosas». Hasta las golpizas, hasta los calabozos, te van resintiendo tanto que hoy te lo bancás a eso, pagás, pero un día te cae todo eso junto, un día te dicen una mala palabra, tenés un mal momento, ves una escena de una película, un dibujito animado y te pega todo eso junto y no podés parar el llanto y te dicen «está loca» (Wayar, 2019:32).
De eso se trata Las malas: de una elaboración de la rabia, no solo de la narradora, sino de la rabia de todas sus compañeras, de la acumulación sistemática de violencias que marcan el cuerpo y la memoria travesti. Ejemplos de ellos sobran en el libro. Cada capítulo presenta una o más anécdotas de la violencia a la que se ven sometidas las travestis: los golpes, las violaciones, los insultos. El relato de Camila está compuesto de esos materiales, y por eso su furia y su explosión, por eso las ganas perpetuas de prender fuego todo.
La casa de La Tía Encarna, por el contrario, es el espacio perfecto para poder dejar atrás el mundo y descansar de toda la violencia recibida: “Desde que pisé por primera vez la casa de La Tía Encarna pensé que era el paraíso, acostumbrada como estaba a ocultar siempre mi verdadera identidad (…). En aquella casita rosa, en cambio, las travestis paseaban desnudas por el patio que rebalsaba de plantas y se hablaba con toda naturalidad de las consecuencias del aceite de silicona, se confesaban entre risas los sueños inconfesables…” (p.122). Esta casa se configura como el único espacio seguro en el que las travestis pueden ser sin ocultarse. Por eso, cuando las amenazas comienzan a caer sobre Encarna y su casa en los capítulos siguientes, para la manada comienza el principio del fin de su historia compartida.
En el Capítulo 8, Camila vuelve sobre la dualidad travesti y devela cómo vivía durante sus primeros años de estudiante universitaria y prostituta en la ciudad de Córdoba. El día y la noche aparecen una vez más como dos ámbitos contrapuestos que marcas formas de ser y de relacionarse con el medio social.
Durante el día, Camila es un estudiante universitario tímido y aplicado, que era “capaz de ir a cursar y de ir a rendir materias, ante profesores que ignoraban mi existencia nocturna” (p.129). Durante la noche, se prostituye en Parque Sarmiento junto a sus compañeras travestis, quienes no comprenden cómo puede sostener esa doble vida, cómo puede soportar el día y el disfraz que debe utilizar para relacionarse con profesores, compañeros, amigos y amigas de la facultad.
Sin embargo, moverse en los dos mundos implica vivir en constante tensión, aprendiendo a ocultar su secreto, a mentir y a preservarse de la mirada de los demás:
Aquella vida donde siempre fui extranjera, donde no era dueña de nada, la visita al mundo de los normales, de los correctos, mis compañeros y compañeras de clase media en la universidad, esa montaña de secretos y mentiras que siempre tuve para todos ellos. Una mierda de vida, con el deseo perpetuamente reprimido. Pero era lo que hacía posible la otra vida, la de la noche, la del sexo por dinero, la de la desesperación por los hombres (p.129).
La vida nocturna también le enseña a Camila a detectar la hipocresía de la clase media, aquella clase media que la recibe durante el día en sus casas, siempre y cuando ella se adapte a sus formas dinámicas y a su modelo de mundo. A la noche los ve llegar a aquellos hombres de “familias bien” al Parque Sarmiento, impulsados por el deseo de estar con una mujer con pene. “Así de hipócritas son” (p.130), se dice la narradora, mientras que ella misma se reconoce también en la hipocresía de mentir a clientes, a la universidad y a sus padres. Pues la vida del travesti que se mueve en ambos mundos está atravesada por esas mentiras necesarias para sobrevivir.
La vida nocturna es agotadora: para soportar la prostitución, las travestis recurren a todo elemento que pueda expandir sus cuerpos: alcohol, marihuana, cocaína, pastillas. Todo sirve si se trata de sobrevivir noche a noche y ser productiva. Entregada a esta vida, en pocos años la narradora siente que su belleza se agota, que su cuerpo envejece prematuramente, que ya no es deseada por los clientes de la misma manera, y la competencia se le vuelve cada vez más despiadada.
Dentro de ese panorama desolador, Camila recuerda uno de los episodios más hermosos de su vida, y de los más bellos de la novela: la Navidad que pasó la manada en casa de una travesti compañera: se trata de un momento en el que la brutalidad de la vida travesti se suspende y se despliega un escenario diferente, inusual en la vida marginada de las travestis. La manada se reúne a festejar la navidad en la casa de una de las chicas, y son atendidas por su madre, quien se muestra afectuosa, y a Camila hasta le regala una enagua que ha conservado en perfecto estado y que le parece que quedará muy bien en su cuerpo menudo. Para un evento tan fuera de lo común, las travestis lucen sus mejores galas, “un poco por vanidad y otro poco para contrarrestar la miseria” (p.135). Vestirse como reinas, ostentar, es una de las formas que tienen para contrarrestar la humildad con la que viven y sumirse, aunque sea por un día, en la fantasía de que sus vidas pueden ser diferentes.
Hay un momento simbólico que marca el cambio de orientación y el ingreso a ese tiempo fuera del tiempo que es la Navidad: cuando las compañeras van llegando a la casa del festejo, lo hacen por un camino embarrado, descalzas y con sus zapatos en las manos. En la puerta de la casa las espera su amiga y con una manguera les lava los pies para que luego puedan calzarse. Ese gesto de quitar el barro del exterior parangona el rito religioso cristiano previo a la última cena, cuando Cristo limpia los pies a sus discípulos. Sin embargo, su sentido es diferente: en este caso, limpiarse los pies implica dejar el barro del mundo fuera de la casa y del festejo. Las travestis construyen una lugar seguro, en el que al menos por una noche pueden olvidarse de la hostilidad que las acosa a diario. Cuando la fiesta termina, la manada se separa y cada compañera regresa a su mundo. Camila trabaja esa misma noche con un cliente que la levanta cerca del aeropuerto.
El episodio que le sigue a la Navidad demuestra que el idilio ha sido pasajero y ya ha terminado. Dos noches después, un cliente hace un escándalo y está al borde de la violencia física cuando Camila no puede lograr una erección para penetrarlo como él desea. La problemática de la vida como prostituta asalta nuevamente la narración y se instala, ya definitivamente.