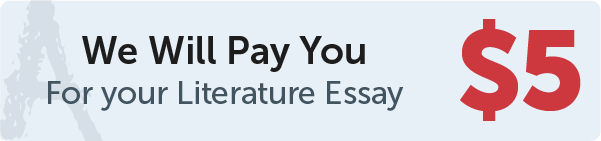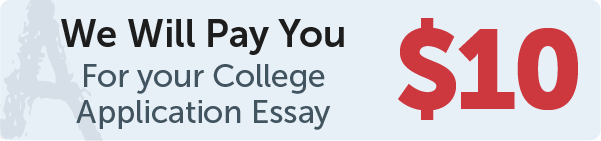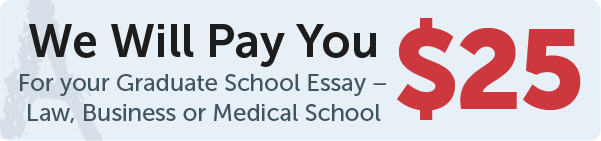Resumen
Capítulo 1 (pp.17-36)
Es noche profunda y hiela sobre el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, Argentina. La narradora se prepara junto a otras travestis para comenzar a trabajar. Parque Sarmiento es un pulmón verde en el centro de la ciudad, al que todas las noches acuden las prostitutas y una muy variada clientela. Camila se pasa con sus compañeras de manada -como las llama- la petaca de whisky y los papeles de cocaína. La Tía Encarna, una travesti vieja que se ha transformado en la nodriza del grupo, participa de aquel "aquelarre" hasta que, en un momento, se aleja del grupo, respondiendo a un llamado misterioso.
La Tía Encarna sigue lo que parece ser el llanto de una criatura y llega hasta “La Cueva del Oso”, un sitio que las maricas utilizan para mantener relaciones sexuales o esconderse de la policía. Muy cerca, a unos metros, está el hospital Rawson, conocido por encargarse de las infecciones y por ser el segundo hogar de las prostitutas, según la voz narradora. En la cueva, La Tía Encarna encuentra un bebé abandonado. Está envuelto en una campera verde y en sus propios excrementos.
La travesti vieja llama al resto de compañeras, quienes la escuchan a través de la calle y acuden rápidamente. Ninguna sabe qué hacer con aquella criatura. Entonces Encarna la toma en sus brazos, a pesar de la suciedad extrema que la cubre, la guarda en la cartera y se dirige con ella (y seguida de sus compañeras) a su pensión. Las travestis caminan con la mirada baja, los ojos puestos en el suelo, su principal manera de transformarse en espectros de la noche y pasar inadvertidas en un medio social que les es extremadamente hostil.
Así atraviesan la zona de la terminal de ómnibus y llegan a la casa de La Tía Encarna, una construcción de dos plantas pintado de rosa y lleno de plantas que crecen unas sobre otras y perfuman el ambiente. Allí las travestis pueden ser felices y vivir bajo sus propias reglas, lejos de la mirada acusatoria de la gente. La Tía Encarna desnuda al niño y se prepara para bañarlo en la cocina. Mientras, otra compañeras van a comprar pañales y leche en polvo, buscan sábanas y toallas limpias, y una de ellas prende un porro.
Una vez bañado el bebé, Encarna lo aproxima a su cuerpo y aquel se prende de sus senos ensiliconados, rellenos con aceite de avión. Aunque no puede mamar la leche maternal, el niño se queda prendido en el gesto y logra calmarse. Encarna lo vive como una loba que amamanta a sus cachorros, y desde ese momento se da cuenta de que quedará para siempre prendada de aquel niño. María, la muda, reprueba aquella conducta y así se lo manifiesta por señas a Camila, la narradora, que se ha acostado en un sillón y se prepara para pasar allí la noche.
Camila recuerda la historia de su propio nacimiento: cómo su padre amenazó al doctor con un revólver porque este no quería practicarle una cesárea a su madre. Durante toda la infancia, esa amenaza se repetiría sobre ella, aun niño, cada vez que manifestara amor por algo. Su madre, tomando lexotanil desde el parto, se replegaría sobre sí misma y no saldría de su desgano y pasividad. Pero en aquella casa y bajo la protección de Encarna, todo el dolor de su propia historia se diluye y Camila logra conciliar el sueño reparador.
La narradora describe entonces el cuerpo de Encarna, la más vieja de las travestis que conforman la manada. Su piel está llena de cicatrices dejadas por los golpes recibidos por los clientes, por los cortes autoinflingidos en la prisión (donde la enfermería era el mejor lugar para estar), por las luchas callejeras, las detenciones de los militares durante la dictadura e incluso por dos balazos recibidos en la rodilla. La Tía Encarna había llegado a Córdoba de joven, después de haberse dedicado, en Formosa, a la prostitución en la ruta, con los camiones. Todo su cuerpo está lleno de aceite de avión, un material más económico que la silicona, pero más dañino para el cuerpo: las zonas inyectadas se habían llenado de moretones y el líquido se había desplazado en todas direcciones, llenándole el cuerpo de bultos y pozos. Por eso Encarna atiende siempre a sus clientes con la luz muy baja.
Luego, Camila describe la vida de la manada: encerradas en la casa de Encarna, las travestis se pasan el día jugando a las cartas, viendo películas porno o telenovelas y, desde la llegada del bebé, oficiando como madres y expertas de la niñez. En esa casa, el niño encontrado sería amado como en ningún otro sitio.
Las compañeras terminan por bautizar al niño con el nombre de “El Brillo de los Ojos”, por la forma en la que las mira y les devuelve el propio brillo a sus miradas apagadas. La presencia de aquel niño que la convertía de alguna manera en tía hace recordar a la narradora su sueño de poseer una vida normal dentro del marco definido por el hetero patriarcado: un esposo, una casa en la que recibir a los amigos los fines de semana, una biblioteca; todos elementos que parecen imposibles dada su condición de travesti y prostituta.
Los días de lluvia son los más felices para Camila, desde su niñez. Cuando todavía era un niño y vivía en Mina Clavero, una ciudad turística en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, todos los veranos tenía que salir a trabajar para ayudar a su familia, sumida en la pobreza. Cargada con una heladera, salía a vender helados por la costanera y se deshacía de vergüenza frente a las miradas cargadas de lástima de los turistas. Desde aquellos días aprendió a comerciar, algo que luego aplicaría a la venta de su propio cuerpo una vez mudada a la capital cordobesa para estudiar en la universidad. Sin embargo, los días de lluvia podía quedarse en su casa, y lo mismo sucede las noches de trabajo en Parque Sarmiento; ante el primer chaparrón, la manada regresa toda a la casa de Encarna, donde puede descansar y disfrutar de la mutua compañía.
Camila también recuerda una primera experiencia sexual, cuando era un niño de nueve años vendiendo helados y un muchachote lo invitó a su carpa, le mostró su pene erecto y le pidió que se lo untara con helado y se lo chupara. Al chorrearle helado sobre su pubis, el muchacho lo expulsó de su carpa y el niño regresó a su casa, donde se encerró, alegando sentirse enfermo, tras lo cual comenzó a tener fiebre realmente y se quedó tres días en cama, recordando el olor a humedad de la carpa, el perfume del “chongo” y la hermosura de su pene.
Como travesti, Camila dice que ha aprendido a agachar la cabeza, pasar desapercibida y mentirle al vulgo repitiendo hasta el hartazgo “por favor”, “gracias” y “perdón”. Luego realiza una lista con todo lo que las travestis tienen que sufrir: los insultos y la burla constantes, el desamor, la falta de respeto, las estafas de los clientes, los golpes después del sexo, las noticias de las compañeras muertas y las peleas dentro de la propia manada. La Tía Encarna les enseña a quererse a sí mismas y ser independientes, liberándose de cualquier chongo, término que utilizan para referirse a la persona con la que sostienen un vínculo romántico, por fuera del sexo como trabajo. Encarna es una travesti vieja, experimentada y llena de pena. Fue ella quien encontró a María, la muda, tirada contra un tacho de basura, moribunda de desnutrida; la llevó a su casa, la alimentó y la cuidó hasta que se repuso. Y fue ella también quien ofició su bautismo travesti, en el patio de su casa, sumidas por el olor nauseabundo de una flor de cactus que se había abierto de golpe, como si floreciera para recibir a la nueva integrante de la manada.
Camila recuerda la época de El Brillo de los Ojos como la más placentera para su clan, a pesar de la condena a muerte de la que eran víctimas tan solo por su condición de travestis. Ella orbitaba alrededor de esa casas y de sus integrantes. Allí siempre había para comer, y La Tía Encarna la recibía con los brazos abiertos. En su época de estudiante universitaria pobre, el hambre era mucho, y La Tía Encarna era un puerto seguro en el que olvidarse por un tiempo de las penas y las vicisitudes del mundo exterior.
Capítulo 2 (pp.37-49)
Los Hombres Sin Cabeza llegan a la vida del clan y uno de ellos comienza una relación con La Tía Encarna. Se trata de refugiados que aparecen en la ciudad escapando de las guerras libradas en África. Aquellos hombres que llevan la guerra marcada a fuego sobre su cuerpo eligen a las travestis antes que a las mujeres cisheterosexuales, quizás porque con ellas se les hace más fácil compartir el trauma que cargan sobre ellos.
Encarna había conocido a su hombre en un boliche gay llamado Hangar 18. Primero fue su cliente y poco a poco se fue instalando en su vida. El Hombre Sin Cabeza llega todos los viernes a la casa de Encarna y se queda a pasar el fin de semana. Luego, de lunes a viernes, vuelve a desaparecer; se trata de un hombre bondadoso y amable, que se transforma en el padrastro de todas las travestis del clan: las ayuda a maquillarse y hasta las invita a comer a su casa, un bello departamento con una biblioteca que llama la atención de la narradora.
El Hombre Sin Cabeza y Encarna hasta consideran la posibilidad de ser casados por La Machi Travesti de la manada, pero Encarna pospone la unión, ya que siempre está atareada ayudando a sus compañeras. Un día, El Hombre Sin Cabeza llega a la casa junto a un abogado y le ofrece a Encarna un testamento según el cual, al morir, le deja a ella todos su bienes. Encarna lo firma con un orgullo mezclado con la vergüenza de tener que usar su nombre de varón en los papeles. Ese mismo día, cuando Encarna sale a buscar una botella de champán para festejar, la televisión anuncia la muerte de Cris Miró.
Cris Miró, la primera vedete travesti de la Argentina, fue una figura ejemplarizante en la vida de la narradora, quien, al verla por primera vez a los trece años, deseó fervientemente parecerse a ella y comenzó a dejarse el pelo largo y a usar un nombre femenino. Lo mismo había significado para tantas otras travestis, y el clan, ese día frente a la televisión, se queda sin palabras: es imposible expresar la pena que sienten, puesto que no hay palabras en el lenguaje para lograrlo.
Desde que El Brillo de los Ojos llega a la pensión, Encarna comienza a tratar mal a su pareja. No lo deja acercarse al niño, ni mucho menos tomarlo en sus brazos, y comienza a burlarse de él y hasta a insultarlo. El Hombre Sin Cabeza tolera pacientemente todo aquello, pero Encarna se muestra cada vez más encarnizada y termina por echarlo de la casa. Al poco tiempo, otros decapitados se presentan en la casa y, desde afuera porque Encarna no los deja pasar, le entregan un sobre rosa con una carta de su amado, que se ha suicidado, porque el mundo ya no tiene sentido para él si no lo puede compartir con Encarna. Las travestis se deshacen en llanto al enterarse de la muerte de su padrastro, pero Encarna se contiene. Entrega a su hijo adoptivo a María, para que esta se lo lleve a una pieza de la planta alta, y recién entonces se encierra en su pieza y da rienda suelta a su pena. Afuera, las travestis llenan una pileta pelopincho y se bañan desnudas en ella, mezclando sus lágrimas con el agua de la pileta en el rojo atardecer, más rojo que nunca por tanto dolor compartido.
Análisis
Desde el primer capítulo de Las malas, la voz narrativa irrumpe con una potencia abrumadora: el relato en primera persona despliega el mundo íntimo de la narradora, en el que poco a poco se conjuga también la identidad comunitaria del grupo de travestis al que pertenece, y construye las escenas de su vida haciendo gala de una prosa exquisita que fusiona con maestría el registro coloquial y vulgar de la zona roja de Córdoba con un lenguaje poético cargado de referencias a la cultura letrada.
Gran parte de la potencia de la novela radica en los temas que aborda y el espacio que construye para desplegar la identidad y los problemas que atraviesa el colectivo travesti. Lo que hace Camila Sosa Villada en Las malas podría pensarse como una autoficción comunitaria: parte de la enunciación en primera persona y construye una ficción sobre su propia biografía, sí, pero pronto esta figura enunciativa da paso a las voces de sus compañeras travestis. Paulatinamente, el yo del relato se desdibuja, se borran sus límites más evidentes y se convierte en una intrincada cartografía de la memoria travesti. La comunidad que se constituye en Parque Sarmiento toma la palabra y la utiliza con furia, con irreverencia y con un poder creativo sin parangones: la autoficción da paso a la ficción sexual de un colectivo. Tal como lo plantea Claudia Rodríguez, activista travesti y escritora chilena, las ficciones sexuales son fundamentales para cuestionar aquello que se impone en una sociedad como lo normal, y sirven para imaginar políticas sexuales al margen de la normativa social. La ficción sexual no es una ficción en el sentido de falsedad o de relato imaginado, sino que es ficción en tanto y en cuanto plantea la posibilidad de poner en jaque una idea normativa de realidad. Esto es innegable en el relato de Camila: su narrativa es una teoría sobre el cuerpo, sobre la identidad y la sexualidad. Como tal, está orientada a actuar en la esfera pública y se propone como una forma artística capaz de transformar el entorno.
El activismo atraviesa innegablemente la creación artística, y no puede ser de otra forma, puesto que, tal como lo plantean sus representantes, se trata de una búsqueda -desesperada pero también cargada de pasión- de cambiar la distribución de los poderes simbólicos y materiales de las sociedades heteronormadas, de reconfigurar los mapas de identidad y de las estéticas dominantes con las que se vive cotidianamente. En ese sentido, la escritura de Camila parangona su vida desobediente: desafía géneros y estatutos artísticos con la misma irreverencia con la que se opone a los discursos normalizantes de la familia y de la clase media trabajadora argentina, como se verá en los capítulos siguientes.
Lejos de pretender establecer una linealidad, la narración se presenta desordenada -pero no caótica- y alterna episodios, tiempos y lugares en función de la memoria de la narración. Dos líneas narrativas estructuran el relato: en primera instancia, Camila desarrolla su historia como prostituta travesti junto a sus compañeras de Parque Sarmiento. El episodio que da inicio a la novela es el descubrimiento que hace La Tía Encarna de un bebé abandonado en La Cueva del Oso. A partir de allí, Camila avanza sobre la comunidad familiar que se establece en torno a la casa de La Tía Encarna hasta el desenlace de aquella etapa de su vida. Mientras tanto, una segunda línea narrativa irrumpe: la memoria de la infancia que Camila recupera y actualiza constantemente, a la luz de los episodios que vive como prostituta. Así, la temporalidad se fragmenta, avanza y retrocede capítulo a capítulo y se articula en función de las reflexiones que la narradora hace sobre sus experiencias de vida y lo que es ser una travesti en la Argentina.
La desobediencia también se vuelca al plano de la forma: la ética travesti que despliega Camila no solo desafía las formas del cuerpo y el género de las personas; hace lo mismo con las convenciones literarias y los géneros discursivos. El relato travesti, el discurso, es también necesariamente desobediente y se construye desde la resignificación de muchos otros discursos: el relato autobiográfico, el fantástico, la saga familiar, el drama psicológico. Todos se conjugan en una escritura que podría parecer caótica pero que, en verdad, es un ejercicio político de la memoria: Camila busca en su pasado, lo analiza en función de su presente de escritora y construye una narración combativa que viene a reivindicar a todo un colectivo acosado y violentado por la sociedad cisheteronormada.
La estética de Las malas da cuenta de esa desobediencia ya mencionada y se funda en la dualidad: en primera instancia, el registro culto y el vulgar se alternan de forma orgánica, como puede observarse en este pasaje: “La Tía Encarna participa del aquelarre con un entusiasmo feroz. Está exultante después de la merca. Se sabe eterna, se sabe invulnerable como un antiguo ídolo de piedra” (p.18). Esta dualidad es constitutiva de la naturaleza travesti, que se despliega en las zonas liminares de la sociedad y tiene la capacidad de participar sin contradicciones, como veremos más adelante, de realidades opuestas y excluyentes.
Otra forma de la desobediencia se manifiesta en la sintaxis: las frases que hilvana la narradora en su desafían las estructuras sintácticas tradicionales y configuran un lenguaje quebrado o alterado, en el que las frases principales muchas veces se pierden y nuevas oraciones comienzan con subordinadas cuyos referentes han quedado atrás. Por ejemplo, cuando Camila presenta a La Tía Encarna, concatena oraciones de la siguiente manera: "Que no nos comiéramos el cuento del amor romántico. Que nos ocupáramos de otros business, nosotras, las emancipadas del capitalismo, de la familia y de la seguridad social" (p.28). La sintaxis de Las malas evoca un lenguaje oral, un lenguaje que, como la identidad travesti, está siempre en construcción.
El cuerpo travesti es un tema fundamental en toda la novela, y Camila lo explora de formas diversas. Una de ellas es por medio de su animalización: la narradora recurre a imágenes sensoriales que equiparan el cuerpo travesti al de una bestia, como en el siguiente ejemplo: “Pero las travestis perras del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba escuchan mucho más que cualquier vulgar humano. Escuchan el llamado de La Tía Encarna porque huelen el miedo en el aire. Y se ponen alerta, la piel de gallina, los pelos erizados, las branquias abiertas, las fauces en tensión” (p.21).
Las travestis pueden ser perras, lobas en celo, gatas, incluso pájaros, como sucede con María la muda, como se verá más adelante. Recurrir a la animalización implica hacer visibles los cuerpos y las relaciones que se establecen entre los cuerpos, desafiar a la vez todos los presupuestos sobre lo que es la identidad y la esencia de lo humano, y problematizar su ontología. La animalidad hace visible cuáles son los límites y las gradaciones que la humanidad establece entre las vidas que debe proteger y aquellas que puede abandonar. Al atravesar el ser travesti con esta animalización, el mensaje queda claro: las vidas de las travestis están en lo más bajo de la escala de valor humano. Son abandonables, como los animales que la sociedad consume a diario.
Además, la animalidad pone de manifiesto un límite entre la cultura y la naturaleza. Y ese límite, esa zona liminar, es habitada por las travestis: como colectivo marginado de las estructuras sociales centrales, el lugar que corresponde a la travesti es la periferia, el margen. La marginalización que se pone de manifiesto por medio de la animalidad se desarrollará todo a lo largo de la novela desde diversos abordajes.
La animalidad también se puede analizar desde una perspectiva simbólica: la animalización que realiza la narradora pone de manifiesto la ambivalencia que la figura travesti representa. Cómo imagen simbólica, la figura travesti es capaz de cargarse con sentidos opuestos y contradictorios. Por un lado, el cuerpo travesti se animaliza negativamente en la sociedad patriarcal: las travestis son perras de la noche, animales feroces y peligrosos que amenazan lo establecido. Pero esta animalización también se carga con los valores opuestos: la figura animal puede ser símbolo de protección y de madriguera. La animalidad es una forma de vivir lo instintivo y lograr la supervivencia que el medio social amenaza desde su propia estructura.
Gilbert Durand, gran teórico de la representación simbólica, establece que las imágenes con las que el ser humano piensa la realidad se organizan según principios sistémicos y establecen redes de significados a los que llama constelaciones. Estas constelaciones de imágenes interrelacionadas se rigen por dos regímenes de representación opuestos: el diurno y el nocturno.
La imagen de lo animal, vista desde un régimen de representación diurno (exitista, heroico) es la de la bestia peligrosa y amenazante: el león que Heracles debe aniquilar; el lobo de caperucita roja, que se come a la abuela y a la niña; las fauces que devoran, los colmillos afilados, etc. Sin embargo, vista desde un régimen nocturno de representación, la imagen animal se carga con el sentido de maternidad y protección: la osa en su madriguera, cuidando a su retoños; la loba que amamanta a Rómulo y Remo; la perra en su cubil.
El relato de Camila Sosa Villada reúne una serie de imágenes de la animalidad regida por el régimen nocturno de representación: la animalización travesti constela en torno a los significados de la protección y la madriguera: la travesti afila las uñas para protegerse de la amenaza exterior, que es el hombre en su paradigma más exitista (el cisheterosexual que se coloca en el centro del sistema patriarcal). Sus dientes afilados asoman cuando se ve amenazada, su violencia se desata cuando la manada corre peligro. De esta forma, lo que las travestis no pueden lograr como mujeres cisheterosexuales (para los cánones del patriarcado, ocupar el lugar de la mujer-sumisa-madre-ama de casa) lo logran transformándose en bestias. Habitar el espacio liminal de sus cuerpos animales les permite desarticular los símbolos diurnos (que son los de la sociedad heteronormada) y cargarlos con sus valores opuestos: en la noche, la loba enseña los dientes, pero no para devorar, sino para protegerse y asegurar la supervivencia; la suya y la de su manada. Así se ve, por ejemplo, cuando La Tía Encarna se convierte en la madre de El Brillo de los Ojos: “Un gesto nada más. El gesto de una hembra que obedece a su cuerpo, y así el niño queda unido a esa mujer, como Rómulo y Remo a Luperca” (p.26).
La desobediencia irrumpe en medio del relato, como puede verse, por ejemplo, en esta enumeración: “Una de las muchachas prepara un fuentón, otra corre a la farmacia de turno por pañales y leche en polvo para recién nacidos, otra busca sábanas y toallas limpias, otra enciende un porro” (p. 23). La escena maternal que se desarrolla ante la llegada del bebé a la vida de las travestis pone de manifiesto la complejidad del mundo travesti y la forma en que la narradora lo aborda desde el estilo: en la enumeración de acciones maternales se filtra un elemento que rompe con lo esperado por las normas sociales en relación a la maternidad y el cuidado de los niños: el porro. La marihuana es un elemento tabú desde el paradigma abolicionista que la sociedad conservadora sostiene en la actualidad. Su presencia implica una transgresión de las normas sociales esperables para el seno familiar de la clase media. Sin embargo, en el mundo que se habita al margen de aquellas normas, la presencia del porro es totalmente natural y esperable; el sentido de la enumeración se pierde solo desde la expectativa construida en función de las formas de pensar, sentir y valorar impuestas por la norma social.
La identidad travesti se despliega también como una espectralidad: existe un nutrido número de artificios que las travestis utilizan para pasar desapercibidas en el medio social. Camila habla de la transparencia como una cualidad propia de las travestis: “Tan solo con agachar la cabeza las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido dado en el momento del bautismo. Van como si meditaran y reprimieran el miedo a ser descubiertas” (p.23).
Ser travesti, como lo indica la narradora, es habitar una identidad que se construye desde la batalla contra la sociedad heteronormada y sus formas de disciplinar y corregir las desviaciones. Esto se pone de manifiesto cuando las travestis caminan hacia la casa de Encarna llevando al niño que acaban de encontrar abandonado. Esa batalla es constante, cruenta, y se realiza en desigualdad de condiciones. La mayor fuerza represora es la policía, pero no es la única; las mecánicas que la estructura social pone en marcha para acosar y atacar a las travestis son variadas, y así lo reconoce la narradora:
La policía va a hacer rugir sus sirenas, va a usar sus armas contra las travestis, van a gritar los noticieros, van a prenderse fuego las redacciones, va a clamar la sociedad, siempre dispuesta al linchamiento. La infancia y las travestis son incompatibles. La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlas de sus hijos, que no vean hasta qué punto puede degenerarse un ser humano (p.24).
La maternidad es otro de los temas que atraviesa a la obra desde el capítulo 1: el encuentro con El Brillo de los Ojos y su adopción pone en evidencia el cuerpo travesti y la relación que sostiene con la maternidad:
La Tía Encarna desnuda su pecho ensiliconado y lleva al bebé hacia él. El niño olfatea la teta dura y gigante y se prende con tranquilidad. No podrá extraer de ese pezón ni una sola gota de leche, pero la mujer travesti que lo lleva en brazos finge amamantarlo y le canta una canción de cuna. Nadie en este mundo ha dormido nunca realmente si una travesti no le ha cantado una canción de cuna (p. 25).
Con este gesto maternal, La Tía Encarna pone de manifiesto otra de las cuestiones que atraviesan al colectivo travesti: el tema de la maternidad. Tal como lo plantea Marlene Wayar, la maternidad es mucho más que dar a luz a un bebé, amamantarlo, o criarlo: “Hay otras formas de sublimar la maternidad en otras áreas: hacerte responsable de los que te rodean, por ejemplo. Creo que la maternidad tiene más que ver con la metáfora del sembrar, del trascender. Seguramente” (Wayar, 2019:118).
Sin lugar a dudas, la figura de Encarna explora otras formas de maternidad hacia el interior de la propia comunidad a la que pertenece la narradora. La red de protección que existe entre las travestis de la manada se teje en torno de la figura de Encarna, quien las adopta y las protege como si fueran sus hijas. A la propia narradora le ha salvado la vida en más de una ocasión. La maternidad, tal como indica Marlene Wayar, puede ser una reparación del odio social que reciben las travestis y no “una réplica intacta de la propuesta hegemónica, porque el objetivo es ser madre y no ser mujer. Es crear un vínculo de cuidado, amor y vida como respuesta a la violencia, el odio, la muerte” (Wayar, 2019:118-119). Esto es lo que logra Encarna con su hijo, por el que también sacrifica su aspecto femenino; se deja crecer la barba y se faja sus senos de silicona para poder participar como padre en las reuniones del jardín. La maternidad de Encarna no está definida por ser mujer-cis-madre, sino por las formas a las que puede recurrir para brindar amor y contención a quienes ocupan el lugar de hijos y de hijas.
Otra forma de la maternidad que explora la narradora es la de su madre, que como mujer cis no cumple casi ninguna de las funciones de protección y contención que se esperarían de ella, como se verá en los capítulos siguientes.
La narradora reconoce la maternidad como una condición atravesada por el conflicto. Ella, que ha tenido una madre poco cariñosa y totalmente pasiva, que no la ha defendido ni una sola vez de los ataques del padre, conoce mejor que nadie las miserias que pueden existir en la relación madre-hija o hijo. Cuando piensa a La Tía Encarna como madre, no hay ni una pizca de idealización en este rol: “Su instinto materno era teatral, pero dominaba su carácter como si fuera auténtico. Exageraba como una madre, controlaba como una madre, era cruel como una madre” (p.29). La conducta negativa de Encarna, aquellas actitudes que la narradora enumera pero que no le echa en cara, son las formas de comportarse propias de una madre.
En estos primeros capítulos, Camila refiere una etapa ideal en la vida de la manada: se trata del tiempo en que ella pudo vivir con mayor tranquilidad y con un profundo sentido de pertenencia al grupo que la había acogido. Las jornadas en la casa de Encarna son lo más parecido a la paz y a una vida “normal” que Camila llega a conocer: “Jugábamos a las cartas, mirábamos películas porno o alguna novela en la televisión, aconsejábamos a las nuevas. Luego de la llegada del bebé, también nos volvimos expertas en la niñez” (p.30).
Dos momentos de la infancia de la narradora irrumpen en la narración de estos primeros capítulos. El primero refiere el propio nacimiento de Camila, signado por la amenaza: cuando el médico no quiere practicarle una cesárea, el padre le coloca una pistola en la sien y lo obliga a hacerlo. Eso dicen luego de Camila: “Que había nacido bajo amenaza” (p.27). Esas amenazas se repetirían durante toda su infancia y conformarían la principal dinámica en la relación padre-hijo: “Todo lo que me diera vida, cada deseo, cada amor, cada decisión tomada, él la amenazaría de muerte” (p.27). Como se verá luego, el padre no presenta ninguna característica que pueda ser elaborada de forma positiva por su hija, y se transforma así en la figura antagonista más conflictiva de la novela. Camila debe lograr ser a pesar del padre y no gracias a él.
El segundo momento es el recuerdo del trabajo infantil. Camila recuerda su infancia pobre en Mina Clavero y elabora sus reflexiones sobre la vergüenza: debía vender helados por la costanera, durante la temporada turística, con la conservadora colgada al hombro y su voz afeminada mendigando a la gente que le comprara. “No podía sentir una vergüenza mayor que esa: la constatación de la pobreza” (p.31). La pobreza y el trabajo entre los turistas exponen a Camila a un tipo particular de mirada que la va a acompañar toda su vida y que va a marcar su subjetividad: la mirada de lástima.
Con la llegada de los hombres sin cabeza, en el capítulo 2, los temas del cuerpo y de la precarización de la existencia vuelven a hacerse presentes. Estos africanos que llegan al país escapando de una guerra (aquí, Camila juega con lo poco que los argentinos suelen saber sobre la inmigración africana, borrando todo dato explícito y preciso sobre su procedencia o las causas concretas de su exilio) y se instalan en los márgenes de la sociedad. Al igual que las travestis, han sufrido muchas penurias y eso genera un vínculo, una proximidad entre ellos. La metáfora de “Hombres Sin Cabeza” establece una forma distinta de relacionarse con el pensamiento y con la realidad: “ahora pensaban con todo el cuerpo y solo recordaban las cosas que habían sentido con la piel” (p.37). Esto es igual de válido para las travestis. La memoria se establece en el cuerpo, como expresará la propia Camila más adelante; es la piel de las travestis la que carga con los recuerdos, la que establece una forma de pensar e interpretar el mundo, y no tanto la intelectualidad pura, herencia del positivismo occidental sobre el que se asientan nuestros sistemas epistemológicos modernos.