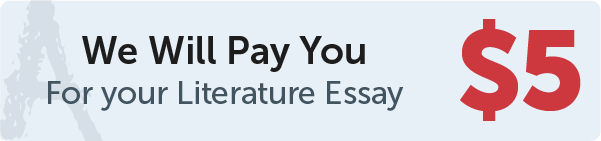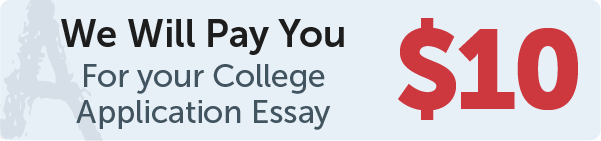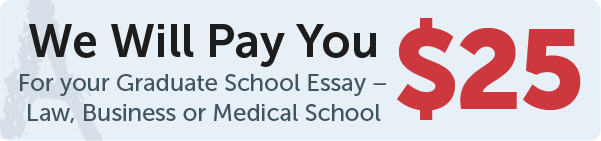Sin lugar a dudas, al leer Borges nos introducimos en un ritmo temporal que se rebela contra el tiempo histórico y personal. Nos encontramos en un tiempo que goza de las libertades propias de los mundos imaginarios. Los duelos a cuchillo en calles “que podrían ser cualquiera”, los gestos que se repiten en una Buenos Aires arquetípica, el truco y el tango, la caña en un bar, todos estos elementos implican no solo la entrada a un tiempo fabuloso: son las claras manifestaciones de un comportamiento mitológico que aflora en la literatura. Pues ante la crisis simbólica posmoderna, la tarea de humanización en una sociedad a-religiosa le corresponde al arte y, aún más específicamente, a la literatura. Borges entonces crea mitologías, o descubre las mitologías ocultas que el pueblo usa inconscientemente, y las desarrolla, encontrando en ellas el poder de la simbología perdida y transmitiéndolo.
Nacido el 24 de agosto de 1899, en el seno de una familia acomodada y culta donde se hablaba español e inglés, Borges fue un niño tímido e introvertido que con tan solo seis años manifestó a su padre que quería ser escritor. Sabemos que, como suele enumerarse en sus biografías, a los siete años escribió en inglés un resumen de mitología griega; a los ocho, su primer cuento, “La visera fatal”, inspirado en un episodio del Quijote; con nueve años tradujo del inglés “El príncipe feliz”, de Oscar Wilde. El pequeño Georgie, como lo llamaban en su familia, fue criado en una amplia casa en el barrio de Palermo, donde tuvo acceso a la nutrida biblioteca de su padre. Luego reconocería Borges la importancia que esa biblioteca representó para él, siendo el primer contacto directo que mantuvo con la literatura, que luego marcaría su obra y su vida.
Hacia principios del siglo XX, Palermo era un suburbio donde se relataban muchas historias sobre arrabaleros de puñal al cinto, compadritos y duelos a cuchillo. El niño protegido que era Borges escucharía esas historias contadas por los amigos de su padre, en especial por Evaristo Carriego, poeta popular a quien luego dedicó una obra, y así se introdujo por primera vez en esa pseudo-mitología de Buenos Aires. Como reconoció siempre en sus obras, la mitología rondaba por afuera, y él la recibía desde la protección de su casa.
En 1914, la familia Borges realizó un viaje a Europa y, al estallar la Primera Guerra, se instalaron en Ginebra. Allí, Borges estudió latín, francés y alemán. Acabado el conflicto, en 1919, se trasladaron a Madrid, donde el escritor frecuentó a los intelectuales de la vanguardia local Ramón Gómez de la Serna y Rafael Casinos Assens, co-fundadores, junto al mismo Borges, del ultraísmo. Al regresar a Buenos Aires en 1921, Borges vertió la influencia ultraísta en un nuevo tipo de regionalismo. Consideremos que, como nos dice Beatriz Sarlo, Borges regresó a un lugar que ya no conocía: el shock que le produce la ciudad moderna se suma al de las vanguardias y deriva en sus primeras invenciones literarias.
El regresar a una ciudad que ya no era la misma que se había abandonado, reafirmó en Borges un fervor criollista y lo llevó a afirmar su primer programa estilístico en la década del 20: construir una lengua literaria para Buenos Aires y darle, al mismo tiempo, una dimensión mítica a la ciudad, la cual implicaba una reinterpretación de las dimensiones culturales. Se ha referido a la mitología como la encargada de transmitir la simbología en las culturas arcaicas. Asimismo, si Borges reinterpreta la cultura rioplatense, está construyendo, o al menos singularizando en su propia voz, una mitología para Buenos Aires.
Si el primer contacto que tuvo con las historias de los suburbios fue a través de los amigos de su padre, y en especial de Carriego, quien le presentó el Buenos Aires de la guitarra y el puñal, de gauchos y compadritos, Macedonio Fernández lo introdujo en la metafísica a través de sus conversaciones y las tertulias del café La Perla, donde se discutía sobre Schopenhauer, Hume y Berkeley. Es así cómo, en los primeros años, se afianzan estas dos constantes que marcarán toda su obra: las especulaciones filosóficas y la mitología, particularmente la de Buenos Aires.
La creación de una mitología manifiesta la necesidad de recuperar los símbolos perdidos y, a través de ellos, darle cohesión a la vida en sociedad. Es una forma de darle sentido a la repetición de un devenir histórico y así abolir el peso y el agobio del transcurso del tiempo. En una sociedad donde la tecnología ganaba terreno y las prácticas rituales religiosas (y sociales) se naturalizaban progresivamente, donde se acusaba cada vez más la crisis simbólica, Borges supo rescatar en su literatura aquellos elementos propios de Buenos Aires que significaban, aunque de forma inconsciente, una configuración de la cultura y de la sociedad. En ellos descubre las claves y los símbolos de la identidad del argentino, y los resguarda del paso del tiempo al erigirlos en una mitología en base a la cual el hombre pueda recuperar los símbolos perdidos y así salvarse del peso de lo histórico. La confección de esa mitología vislumbra en Borges también el deseo de recobrar la intensidad, no con la que él ha vivido, sino con la que otros vivieron, la intensidad con la que se conoce o vive una cosa por vez primera.
En el título de su obra “El jardín de los senderos que se bifurcan” parece estar contenido un fenómeno de su creación mitológica. La literatura de Borges está atravesada por dos ejes de sentido: la mitología y las especulaciones filosóficas. Irrevocablemente, la mitología debía dar paso a la especulación filosófica del tiempo, y esta regresaría a las consideraciones mitológicas. Del cruce de ambos senderos derivaría la mitología de Buenos Aires (una de las tantas abordadas por Borges), y de ella la consideración de sus calles, de los barrios y los arrabales y las orillas, y de allí los rituales, los duelos, el truco. Estos elementos darían paso a la consideración arquetípica, a los objetos mundanos que funcionan como símbolos. Estos objetos dan cuenta siempre de ritos y concepciones universales, que eliminan la historia e instauran el tiempo mítico, restaurando la simbología perdida. Como los laberintos, este proceso no tiene centro ni fin: constituye un todo relacionado que se cierra sobre sí mismo. Borges nos ha dejado una mitología apócrifa de Buenos Aires, como el autor mismo dio en llamarla, creada en base a la ensoñación y a la contemplación por un genio excepcional que supo detectar el mal de siglo y propuso, en páginas insuperables, una forma de enfrentarlo y de vencerlo.