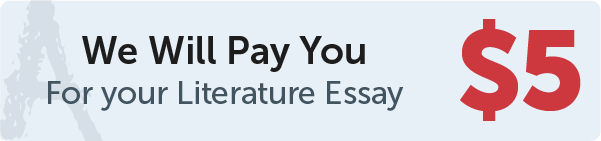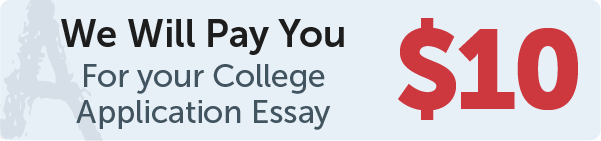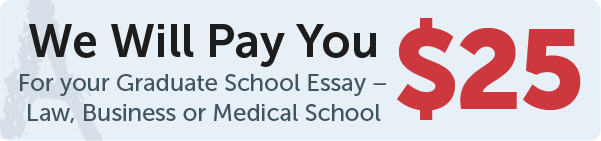Resumen
Viñeta 6
Una tarde, el ministro de la iglesia protestante del pueblo anuncia la llegada de un carpintero que enseñará a los hombres distintos trabajos manuales para que tengan otra salida laboral. A las dos semanas, el hombre llega con una intérprete como ayudante: la esposa del ministro. Una semana después y sin haber enseñado nada, el hombre se va del lugar junto con la mujer, que abandona a su esposo.
...y no se lo tragó la tierra
Este relato está narrado en tercera persona y focaliza en un joven que está muy enojado. La sensación que tiene es la misma que ha sentido una vez en el pasado: cuando vio llorar a su madre por primera vez debido a que sus tíos habían muerto de tuberculosis y sus hijos habían sido repartidos en las casas de los hermanos de los padres. Ahora que su padre está gravemente insolado, tras una larga jornada de trabajo al sol, vuelve a ver a su madre llorar y siente la misma impotencia cargada de odio.
Mientras el padre gime y sufre las consecuencias del sol, la madre se lamenta y le pregunta al muchacho por qué no volvieron antes y por qué no cuidaron mejor al padre. También le pide que se cuiden él y sus hermanos, y que no le hagan caso al jefe si los apura. El joven, enojado, expresa su fastidio y su tristeza. Considera una injusticia la forma en la que viven, trabajando sin descanso hasta morir; también que a Dios no le importen los pobres, a pesar de ser todos ellos gente buena. La madre, asustada y dolida, le pide que no hable contra la voluntad de Dios.
Temprano por la mañana, en el campo, él y sus hermanos trabajan y aprovechan que el día está nublado. Pero, para las diez, el sol y el calor comienza a afectarlos. Él les aconseja a sus hermanos menores que tomen agua y avisen si se sienten mal. A las tres de la tarde, ya casi no les alcanza la respiración para seguir. A las cuatro, el más chico, de tan solo nueve años, comienza a vomitar. El que le sigue en edad, llora asustado. Entonces, el protagonista lo carga y lo lleva de regreso a su casa.
En el camino, se llena de ira y congoja y, en medio del llanto, se pregunta por qué razón tienen que pasar por todo aquello. El resto de sus hermanos también llora, pero de miedo. Iracundo, maldice a Dios y, al hacerlo, siente temor por la ira divina, así como teme que la tierra se abra para tragárselo. Sin embargo, no se detiene y se desahoga maldiciendo, hasta que nota que su hermano ya no parece tan enfermo.
Esa noche siente una paz que nunca ha sentido. Ya no le preocupa nada. Al otro día, su padre y su hermano están mejor. Él sigue sorprendido por su maldición del día previo. Decide no contarle nada de ello a su madre, salvo que ni la tierra ni el sol se comen nunca a nadie. Al salir para el trabajo, una mañana fresca, patea la tierra y dice: “Todavía no, todavía no me puedes tragar. Algún día, sí. Pero yo ni sabré” (111).
Viñeta 7
Un joven de veinte años y su abuelo, un anciano que ha quedado paralítico después de un ataque cerebral, tienen una breve conversación. El anciano le pregunta sobre su mayor deseo. El joven le dice que le gustaría que los próximos diez años pasen inmediatamente para saber cómo será su vida. Ante ello, el abuelo le dice que es un estúpido y deja de hablarle. El nieto no comprende las palabras del mayor hasta que cumple treinta años.
Primera comunión
El narrador de esta historia confiesa que siempre recordará el día de su primera comunión.
Ese día sale temprano porque no quiere hacer esperar a su padrino, que aguardará por él en la iglesia, y, además, porque durante la noche no consigue conciliar el sueño. Por un lado, lo inquieta el cuadro del infierno que su madre ha colocado en la cabecera de la cama; por otro lado, se le pasa el tiempo de descanso intentando contar el número exacto de pecados que debe confesar, como le ha insistido la monjita que le enseña sobre religión. A la madrugada, llega a la conclusión de que ha cometido ciento cincuenta, pero, por miedo a olvidarse alguno y cometer sacrilegio, decide decir que son doscientos.
Por su temor a olvidar algún pecado, llega temprano a la iglesia y la encuentra aún cerrada. Se pone a caminar alrededor de la iglesia y pasa por la sastrería que está al lado. Allí lo sorprende el ruido de risas y gemidos. Al asomarse por la ventana para ver de qué se trata, descubre a un hombre y una mujer desnudos y abrazados en el piso. Estos, al verlo, le gritan para que se vaya de allí. El niño sale corriendo hacia la iglesia, comprendiendo, de pronto, que esos son los pecados del cuerpo de los que tanto le ha advertido la monja. Se culpa, como si el pecado fuera propio. Quiere contárselo a sus compañeros, pero decide no hacerlo hasta después de que comulguen, para que no pequen como él. Tampoco sabe si confesárselo o no al padre. Finalmente, decide decirle que son doscientos sus pecados y de todo tipo, pero se guarda para sí lo visto.
Al regresar con su padrino, siente que todo ha cambiado. No puede ver a los adultos de la misma manera. Los imagina a todos desnudos, en el piso, con las caras torcidas y emitiendo gemidos: incluso a sus padres, a la monjita y al cura. Al terminar de comer, sale corriendo, como ahogado, ante la sorpresa de su familia, que lo tilda de maleducado. En el monte, se pone a arrojar piedras hacia unos nopales y piensa a cada rato, con gusto, en la escena de la sastrería. Finalmente, olvida que le ha mentido al cura y descubre que quiere saber más sobre el tema nuevo.
Análisis
Salvo la viñeta sobre el abuelo enfermo que regaña a su nieto por querer que la vida pase rápido para ver cómo es, en lugar de hacer algo para cambiar su destino, aquí hay tres historias que se vinculan con las creencias religiosas.
En la sexta viñeta, aparece la figura de un ministro protestante, un representante religioso que no profesa la doctrina católica con la que la mayoría de las personas en estas páginas se vincula en la fe. El hombre queda ridiculizado ante la comunidad chicana, que respeta tradiciones patriarcales, cuando intenta congraciarse con ellos y mostrarse bienintencionado. Con el afán de encontrar una salida laboral alternativa y una solución económica para los hombres de la comunidad chicana, termina complicando su vida y mostrándose ingenuo ante aquellos a quienes pretende como feligreses y ante quienes quiere mostrarse como ejemplar.
El cuento “…y no se lo tragó la tierra”, que lleva el mismo nombre que la novela, revelando aquí su significado, es central en la obra. El sentido del título se vincula, como veremos, con lo que sucede en este relato, pero, además, se relaciona con la realidad de todos los chicanos de las historias de la novela, que sufren las condiciones de vida, pero persisten en sus objetivos atravesando infinidad de adversidades. En este texto, ante diversas tragedias familiares, el niño protagonista de esta historia se enoja con Dios. No soporta la resignación con la que su madre y el resto de su familia aceptan los sufrimientos derivados de las condiciones paupérrimas en las que deben vivir, ni su inacción al esperar que las fuerzas celestiales actúen. Las creencias religiosas son puestas en tela de juicio por este chico, no solo porque Dios no está dando pruebas de su piedad, sino también porque son ellos los que, al manifestar esas creencias y ponerse al amparo divino, nada hacen para salir de la situación en la que se encuentran: “Le dijo por la mañana que se calmara, que todo estaba en las manos de Dios y que su papá se iba a aliviar con la ayuda de Dios” (107).
El muchacho, entonces, encarna una lucha personal contra la religión, a la que comienza a comprender como una forma más en la que se perpetúa la alienación del pueblo chicano. De este modo, la novela anticipa posturas que la comunidad chicana organizada tomará a partir de la década de los sesenta: Rivera, quien publica la novela en 1971, parece mostrar aquí cierta crítica hacia la religión como instrumento de las clases dominantes para controlar y sumir al pueblo. Mientras el niño se muestra lleno de ira por lo que les toca atravesar y, de manera incesante, pregunta y repregunta las razones de sus padecimientos, la madre expresa sus temores ante las maldiciones del chico y se muestra conforme con la voluntad divina, a pesar de no ser lo que ella espera. Para ella, la recompensa se alcanza recién al dejar el plano de la vida, cuando “los pobres van al cielo” (108): “Sólo la muerte nos trae el descanso a nosotros” (ibid.). Así, estos dos personajes representan polos opuestos en relación con la tradición y la ruptura de ella.
Como decimos, el niño se rebela ante las ideas preconcebidas que relacionan a Dios con el bien e intenta racionalizar y desarmar esos discursos: “¿A ver, dígame usted si papá es de mal alma o de mal corazón? ¿Dígame usted si él ha hecho mal a alguien?” (107). Sin embargo, no es un descreído religioso. Educado en la fe católica, teme a Dios y por eso, cuando lo maldice, siente de inmediato las posibles consecuencias de sus actos. En el caso de “…y no se lo tragó la tierra”, que el suelo se abra y trague en su interior a la población es un castigo que aparece mencionado en el Antiguo Testamento; un castigo ejecutado contra aquellos que cometen el sacrilegio de dudar o negar la existencia de Dios. A pesar de ello, la tierra no se abre frente a los pasos de este joven chicano, y eso lo alivia profundamente. Por ello, el título de la obra comienza con puntos suspensivos, que están allí para señalar una elipsis, y con una conjunción “y” que, a diferencia del significado usual copulativo, aquí tiene uno adversativo: aquí ocurre algo, sin embargo, el castigo no se ejecuta.
La tierra aparece así, personificada: tiene la posibilidad de tragarse personas. Es, por lo tanto, fuente de trabajo, pero también causa de la muerte de los trabajadores agrícolas. El sol, causante de la insolación del padre y el hermanito del protagonista, también recibe el recurso de personificación: “El sol se lo puede comer a uno” (109). Por el contrario, mientras el sol y la tierra se personifican, los humanos aparecen animalizados a través del recurso del símil: “¿Por qué nosotros nomás enterrados en la tierra como animales sin ningunas esperanzas de nada?” (108). Así, el relato tematiza explícitamente las injusticias en el ámbito de la salud, el trabajo y la vivienda a las que son sometidos, tanto los miembros de esta familia, como los trabajadores que se emplean en las mismas condiciones que ellos. Los motivos por lo que el niño maldice a Dios, entonces, no están relacionados solamente con el padecimiento de sus familiares, sino por la vida que les toca enfrentar. Por eso, cuando el castigo de la tierra no se ejecuta, el niño parece cobrar nuevas energías. Ahora siente que, debilitada la acción divina, él mismo tiene poder y es capaz de tomar decisiones: ya ni la tierra ni el sol se comen a las personas. Este cuento denuncia las condiciones laborales precarias a las que son sometidos adultos y niños y, a la vez, ejerce una crítica contra la imposición de la doctrina religiosa católica.
La religión católica también es abordada y criticada en “Primera comunión”. Este cuento está relatado en primera persona por el protagonista, un niño que, otra vez, puede llegar a ser el mismo del relato marco. Este niño está por tomar el sacramento de la primera comunión para, de esta manera, incorporarse formalmente como creyente a la Iglesia católica y recibir en su cuerpo, simbólicamente, a través de la Eucaristía, el cuerpo de Jesucristo. Este momento, que debe ser de profunda alegría para el creyente, es vivido con mucha ansiedad por el niño. Las mujeres —en este caso, la madre y una monja— son las encargadas de impartir los conocimientos religiosos en el niño. Los hombres, como el padrino o el cura, llevan a cargo un rol activo en la consecución del sacramento que, finalmente, tendrá un significado formal y no espiritual para el niño. Los adultos le recuerdan, de diversas maneras, el peligro de los pecados y, por ello, el joven teme y tiene insomnio:
Es que no había podido dormir la noche anterior tratando de recordar los pecados que tenía y, peor, tratando de llegar a un número exacto. Además, como mamá me había puesto un cuadro del infierno en la cabecera y como el cuarto estaba empapelado de caricaturas del fantasma y como quería salvarme de todo mal, pensaba sólo en eso (113).
El niño recibe clases de catequesis, en las que una monjita les ayuda a memorizar las oraciones, clasifica los pecados en veniales y carnales, y les enseña el significado de sacrilegio. Les reitera que, al confesarse, es necesario que cuenten todos los pecados para no ir al infierno. El niño no comprende muy bien todo lo que la mujer explica y menciona que lo que ella más disfruta es que le cuenten ciertos pecados en particular: “Vamos a empezar con los pecados que hacemos con las manos cuando nos tocamos el cuerpo. ¿Quién quiere empezar?” (114). Ese indicio de lujuria en la monja contrasta con la ingenuidad del niño que, sin saber bien de qué están hablando y para no recibir el castigo infernal, decide confesar doscientos pecados para evitar olvidarse de alguno y no cometer sacrilegio: “¿Cuántos?… doscientos… de todas clases… ¿Los mandamientos? Contra todos los diez mandamientos… Así no hay sacrilegios. Es mejor así, diciendo de más queda uno más purificado” (115).
Ese conocimiento de los pecados del cuerpo del que el niño carece es presentado ante él, de forma casual y abrupta, en los minutos previos a su confesión, antes de tomar la comunión. Se produce, entonces, un aprendizaje, a partir del cual comprende a qué se refiere la monja con los pecados del cuerpo: se trata de una revelación en la que descubre de qué hablan los adultos cuando se refieren al pecado carnal. De manera irónica, el día que debe evidenciarse en él la epifanía de Jesucristo en la eucaristía de la primera comunión, el niño recibe la manifestación del pecado de la carne y, a pesar de no haber cometido ningún acto impuro, se siente profundamente culpable: “Me sentía más y más como que yo había cometido el pecado del cuerpo” (116).
La imagen de los dos amantes manteniendo relaciones sexuales le resulta, primero, perturbadora y, luego, atractiva: “Cada rato recordaba la escena de la sastrería y allá solo hasta me entraba gusto al repasar” (118). La situación, con la imagen de las dos personas desnudas cometiendo lo que, según le han enseñado al niño, es un pecado carnal, resulta alegórica del mito de caída de Adán y Eva, quienes desobedecen a Dios y toman el fruto prohibido del conocimiento. Liberado de esa fe religiosa que reitera dogmas y lleva a la sumisión, la opresión y la culpa, el protagonista opta por el conocimiento. Esta alegoría bíblica se refuerza hacia el final, cuando el joven, atribulado todavía por lo sucedido, corre hacia el monte y se sube a la copa de un árbol que simboliza el conocimiento y la ciencia: “Tenía ganas de saber más de todo” (118). Como resulta evidente, son el deseo y la razón las fuerzas que lo dominan ahora; no la religión.