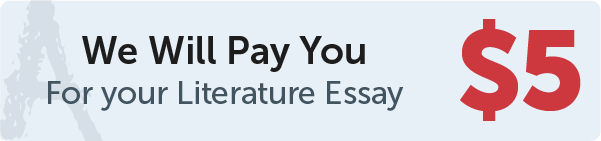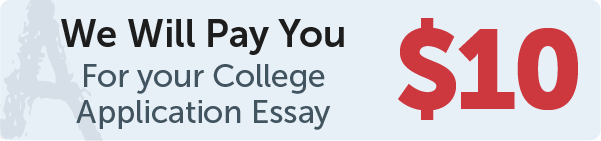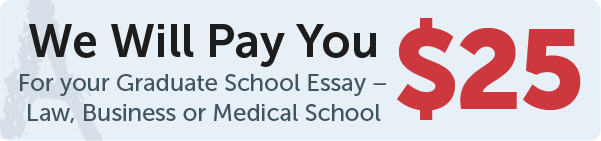Señor, vos no sabéis lo que representan diecisiete meses de prisión; son como diecisiete años, o diecisiete siglos. Sobre todo para un hombre que, como yo, estaba a punto de alcanzar la felicidad; para un hombre que, como yo, se iba a casa con la mujer a quien quería; para un hombre que veía como se abría, ante él, una carrera honrosa, y para quien todo eso desaparece en un abrir y cerrar de ojos; para quien, desde el mediodía de la más hermosa de las jornadas, cae en la noche más profunda.
Edmundo le cuenta al inspector de cárceles lo terrible de su situación y menciona el giro abrupto e incomprensible que ha dado su existencia: de vivir libre en el vasto mar a estar confinado en una celda, de tener un fuerte vínculo con su prometida y con su padre a estar completamente solo y no saber nada de ellos. Para él, que todo lo tenía, encontrarse en la más absoluta miseria representa un dolor indescriptible y una profunda desesperación. Por tal motivo, percibe el paso del tiempo lento y aletargado. En este diálogo, además de comprender la terrible situación del protagonista, se evidencia el estilo dramático de Alejandro Dumas, que aproxima a la obra al movimiento romántico. Como corriente artística, el romanticismo propone, entre sus rasgos más destacados, la exaltación del individuo, la liberación del espíritu de toda atadura y la ponderación de la sensibilidad por sobre la razón.
Los reyes de nuestros días (…) ya no sienten la superioridad de la esencia divina; no son más que hombres coronados. Antiguamente, se creían o, cuando menos, pretendían ser descendientes de Júpiter, y conservaban algo de las maneras de comportarse de su padre, aunque no sea fácilmente controlable lo que ocurre más allá de las nubes. Pero los reyes de hoy son corrientes.
Esta cita refiere a la dimensión histórica de la novela: la mutación de la figura del rey, que históricamente había estado vinculado a la divinidad y después de la revolución pasó a considerarse un cargo gubernamental más, ocupado por un hombre común y corriente.
Este cambio de paradigma, que sucede durante la primera mitad del siglo XIX, pone en evidencia cómo la monarquía comienza a ser cuestionada por un vasto sector de la sociedad. La figura del rey como autoridad máxima e incuestionable pierde vigencia y comienza a ser regulada por otros organismos gubernamentales, como la Cámara de los pares. En la novela, tanto el conde de Morcerf como Danglars son parte de dicha institución.
—Y ahora —se dijo el hombre desconocido—, adiós a la bondad, a la humanidad y al agradecimiento… adiós a todos esos sentimientos que ennoblecen los corazones… igual que he usurpado el puesto de la providencia para recompensar a los buenos…, que el dios de la venganza me permita ocupar su lugar para castigar a los malvados.
En esta cita, tras haber ayudado a quienes velaron por su bienestar, el conde de Montecristo anuncia que ya no encarnará el papel de la Providencia, sino que se convertirá en la Fatalidad y castigará a quienes se comportaron de manera injusta con él. Esto conforma un punto de inflexión en la obra, ya que a partir de este momento el conde comienza a urdir, de manera paciente y calculada, las terribles venganzas que van a destruir a sus tres principales enemigos: Danglars, Fernando y Villefort.
Si mediante torturas inimaginables y tormentos inauditos, un hombre hubiera acabado con la vida de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestra amante, de uno de esos seres que cuando son arrancados de vuestro corazón, dejan en él un vacío eterno, una llaga imperecedera, ¿juzgaríais que hay suficiente con la reparación que os ofrece la sociedad, porque el hierro de la guillotina haya caído entre la base del occipital y los músculos trapecios del asesino, o porque quien os ha infligido, durante años, tanto sufrimiento moral, haya sentido el dolor físico durante unos pocos segundos?
En este pasaje, el conde de Montecristo defiende, ante Franz d’Epinay, su opinión sobre la justicia por mano propia. Su discurso pone en evidencia que, para él, la pena de muerte no es reparación suficiente si se trata de hacer justicia sobre crímenes atroces, como la traición que condena a un hombre a una vida de sufrimiento. En el escenario hipotético existen muchos puntos en común con la traición que sufre el conde. Aunque Franz lo ignora, Montecristo está explicando por qué planea ajusticiar a sus enemigos él mismo y no dejar el asunto en manos de las leyes de los hombres.
Cuando traicionaste a tu amigo, Dios comenzó, no a castigarte, pero sí a advertirte. Caíste en la miseria, y pasaste hambre; te pasaste la mitad de la vida en codiciar aquello que habrías podido conseguir, y ya pensabas en el crimen, con la disculpa de tu estado de necesidad, cuando Dios hizo un milagro contigo y, a través de mí, hizo que, en tu miseria, recibieses una fortuna, incalculable para ti, pobre desgraciado, que jamás tuviste nada. Pero esa fortuna que te llegó por sorpresa, tan inesperada como inaudita, no te bastó en el momento en que te hiciste con ella, y pretendiste duplicarla. ¿Cómo? Mediante el asesinato. Conseguiste duplicarla, pero entonces dios te la arrebató, y te condujo ante la justicia de los hombres.
En este pasaje, Caderousse entra a la casa del conde de Montecristo para robarle, pero se sorprende ante la presencia del abate, quien repasa todas las bajezas cometidas por el ladrón y las oportunidades que tuvo de rehacer su vida y que desaprovechó una y otra vez. Así, el abate se presenta como la Providencia, una fuerza todopoderosa capaz de castigar o salvar a Caderousse.
—¡Claro que le reconozco! —exclamó Haydée—. ¡Madre! Tú fuiste quien me dijiste: eras libre, tenías un padre que te amaba, y estaba destinada a ser casi una reina; mira bien a ese hombre; él es quien te ha hecho esclava, él fue quien puso la cabeza de tu padre en una pica, quien nos ha vendido y entregado. Fíjate bien en su mano derecha, en la que tiene una gran cicatriz. Si llegases a olvidar su rostro, le reconocerías por esa mano en la que han caído, de una en una, las monedas de oro del traficante de esclavos El-Kobbir. ¿Y aún me preguntáis si le reconozco? ¡Que se atreva a decir ahora que no me reconoce él a mí!
Este diálogo forma parte del alegato de Haydée durante el juicio al conde de Morcerf, acusado de traición a Alí-Tebelín, el padre de la muchacha. Haydée elabora un elocuente e impactante discurso, en el que expone con claridad la culpabilidad del conde de Morcerf. Así, obtiene la tan esperada venganza contra el hombre que entregó a su padre y la vendió como esclava.
Esta mañana he tenido que afrontar el pago de cinco millones y así lo he hecho. Casi inmediatamente, me ha llegado otro pago por la misma suma. Lo he dejado para mañana. Por eso, he decidido irme hoy, para evitar un mañana que me costaría demasiado afrontar. ¿Lo comprendéis verdad, señora y querida esposa? Digo que lo comprendéis, porque sabéis igual que yo en qué estado se encuentran mis negocios. Creo incluso que lo sabéis mejor que yo mismo, porque si hubiera que decir a dónde ha ido a parar la mitad de mi fortuna, antes tan cuantiosa, yo sería incapaz de hacerlo, mientras que vos, por el contrario, sabrías dar perfecta cuenta de todo ello.
A través de una carta, Danglars le avisa a su esposa que se fuga de París y que la abandona. Danglars le explica que el gran motivo que lo impulsa a irse es su crítica situación financiera. Además, con un tono burlón, le echa la culpa a su mujer por su bancarrota y le recrimina haber jugado con su dinero hasta dejarlo en la ruina.
—Esa mujer se convirtió en una criminal porque se acercó a mí —exclamó, mientras se debatía en el raso de su carruaje—. Yo expando el crimen, y ella está infectada, igual que se contagia el tifus, el cólera o la peste. Y yo la castigué. Yo mismo me atreví a decirle que se arrepintiese y se quitase la vida. ¡Oh, no! ¡Ella vivirá y vendrá conmigo! Nos escaparemos, abandonaremos Francia y seguiremos adelante por toda la tierra… y yo, que le hablaba del cadalso. ¡Dios mío! ¡Cómo he podido atreverme a decir una cosa así, cuando el cadalso es también el destino que me aguarda a mí! (…) ¡Alianza del tigre y la serpiente! ¡Digna mujer de un marido como yo!
En esta cita, Villefort regresa a su residencia después de que se revela, durante el juicio de Benedetto, que él no solo es el padre del acusado, sino que también en su juventud ha intentado cometer un infanticidio. Antes del juicio, Villefort abandona su residencia dándole una última oportunidad a su esposa Eloísa para que se suicide y evite una condena perpetua por los asesinatos que ha cometido. Sin embargo, luego de la humillación que sufre durante el juicio, Villefort considera que él mismo contagió la maldad en su esposa y se arrepiente de haberle sugerido que se suicide. Desesperado, el procurador del rey ansía llegar pronto a su hogar para disculparse y proponerle que escapen juntos para rehacer su vida.
Esto no es un hombre que se va, ¡es un dios que nos abandona, que regresa al cielo, tras haberse aparecido en la tierra para hacer el bien!
Esta cita corresponde a la despedida del conde de Montecristo de la familia Morrel, hacia el final de la novela. Las palabras de Manuel expresan admiración y sintetizan la forma en que la gente percibe al conde: como un ser único, excepcional y más próximo a una deidad que a una persona común y corriente.
En este mundo, no hay dicha ni desgracia; lo único que pasa es que comparamos una cosa con la otra. Eso es todo. Solo quien ha probado el infortunio hasta el final está capacitado para disfrutar de la mayor felicidad. Es preciso haber deseado morir, Maximiliano, para que sepáis lo bueno que es vivir. Vivid, pues, y ser felices, hijos queridos y no olvides nunca que (…) toda la sabiduría humana queda resumida en estas dos palabras: esperar y confiar.
Al final de la novela, el conde de Montecristo le envía una carta a Maximiliano Morrel en la que comparte algunas enseñanzas que se desprenden de su dura experiencia de vida. Al igual que él deseó la muerte en el castillo de If, pero pudo gozar de otra oportunidad en su vida, el conde desea que Maximiliano pueda dejar atrás todo su sufrimiento y comenzar una nueva etapa junto a Valentina.