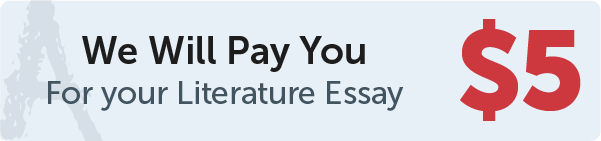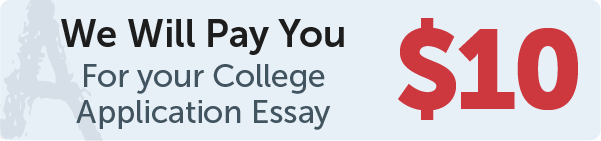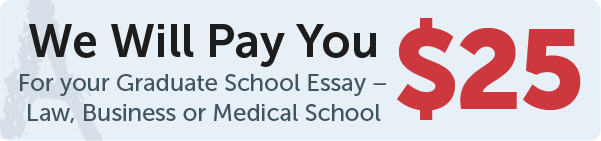Edmundo Dantès
A lo largo de la novela, el lector se encuentra con muchas imágenes que describen a Edmundo Dantès. En el primer capítulo, con la llegada del Faraón a Marsella, el narrador presenta al protagonista de la siguiente forma:
Era un joven de dieciocho a veinte años, alto, bien formado, de ojos negros y cabellos del color del ébano. Todo en él irradiaba tranquilidad y la determinación propia de los hombres acostumbrados a mirar de cara al peligro desde la infancia (p. 7).
Las descripciones de Edmundo en la primera parte de la narración refuerzan su simpleza y su bondad:
Dantès iba sencillamente ataviado. Como miembro del cuerpo de la marina mercante, vestía un traje a medio camino entre el uniforme militar y el atuendo civil. Con aquella vestimenta, su aspecto era tan perfecto que realzaba aún más la felicidad y la belleza de su prometida (p. 34).
La buena impresión que genera Edmundo es tal que incluso el procurador que debe juzgarlo siente una gran simpatía hacía a él cuando lo observa:
Aunque solo le había echado un furtivo vistazo, eso le bastó a Villefort para hacerse una idea del hombre al que se disponía a interrogar. Había captado la inteligencia que emanaba de aquella frente amplia y despejada; en la mirada fija y en aquel ceño fruncido, se leía la valentía, y toda la franqueza de aquel hombre quedaba de manifiesto en aquellos labios gruesos, entreabiertos, que permitían ver una doble fila de dientes tan blancos como el marfil (p. 52).
Pero la apariencia gentil, noble y transparente de Edmundo sufre una gran transformación después del injusto encarcelamiento que sufre en el castillo de If. Gracias a la dura experiencia de vida y los aprendizajes que le lega el abate Faria, la apariencia de Edmundo se modifica:
Su rostro, antaño ovalada, ahora era anguloso; su boca, otrora alegre, mostraba esos rasgos firmes y rígidos que denotan resolución; las cejas se le habían arqueado, bajo una única arruga, de tanto pensar; los ojos transmitían una profunda tristeza, y, a veces, emitían siniestros destellos de odio y misantropía; (…) aunque era de buena estatura, denotaba el fornido vigor de un cuerpo acostumbrado a concentrar todas las fuerzas en su interior. La elegancia de aquellas formas enjutas y nerviosas de otro tiempo había sido sustituida por la solidez de otras, más marcadas y musculosas (p. 172).
El castillo de If
Cuando Edmundo es condenado, los policías lo trasladan de una cárcel común al castillo de If, una prisión de máxima seguridad para prisioneros políticos. Como la prisión se ubica en una isla, el traslado se realiza en una pequeña embarcación:
Dantès se puso en pie, dirigió la vista hacia el punto al que parecía dirigirse la embarcación y, cien toesas más allá, vio como se levaba la negra y árida roca sobre la que se yergue el siniestro castillo de If. Esa extraña mole, esa prisión de la que todo el mundo habla con terror, esa fortaleza que, desde hace trescientos años, nutre a la ciudad de Marsella con sus lúgubres relatos, se le apareció de repente a los ojos de Dantès, que no había pensado en ella en ningún momento, y le produjo el mismo efecto que el cadalso, que contemple el condenado a muerte (p. 62).
Una vez adentro de la prisión, las descripciones abundan en adjetivos que destacan lo desagradable del lugar:
El prisionero siguió a su guía, que lo condujo, en efecto, a una sala casi subterránea, cuyas desnudas y húmedas paredes parecían exudar lágrimas. Sobre un taburete, ardía una especie de lámpara, cuya mecha flotaba en una fétida grasa, que iluminaba los relucientes muros de aquel espantoso lugar y, gracias a la cual, Dantès pudo observar al que hasta allí le había llevado, un carcelero subalterno, mal vestido y con mala pinta (p. 63).
Edmundo es relegado a una celda que se encuentra en un subsuelo de la cárcel, reservada a los prisioneros mentalmente insanos. Cuando el inspector de cárceles visita el castillo de If, decide recorrer aquellas celdas:
Mandaron en busca de dos guardias y comenzaron a descender por una escalera tan hedionda, infecta y enmohecida, que, solo por el hecho de bajar por aquellos escalones, tanto la vista como el olfato y la respiración, se veían afectados (p. 98).
Finalmente, el inspector llega a la celda de Edmundo y decide entrar:
Al rechinar de las macizas cerraduras, al chirriar de los herrumbrosos goznes sobre sus ejes, Dantès, acurrucado en un rincón del calabozo, donde disfrutaba con felicidad inenarrable de un escuálido rayo de luz, que se filtraba a través de un tragaluz enrejado, alzó la cabeza (p. 99).
Cuando Dantès escapa nadando de la prisión, se presenta la última imagen del castillo de If, con una descripción metafórica y dramática, que hacer parecer a la prisión como un lugar salido de una pesadilla:
Ante sus ojos, la extensión del mar oscuro y rugiente, cuyas olas comenzaban a agitarse, como si barruntase una tempestad, mientras que, a sus espaldas, más negro que el mar y que el cielo, se recortaba como un fantasma amenazador aquel gigante de granito, cuya sombría cúspide parecía un brazo que se alargaba para recuperar a su presa (p. 161).
Los enemigos del conde
Los tres principales enemigos del conde de Montecristo viven prósperamente en París y ostentan títulos nobiliarios. Al describirlos, el narrador destaca su posición social y, al mismo tiempo, enfatiza sus falencias o señala los rasgos más ridículos de sus aspectos.
Al respecto de Danglars, el narrador destaca su inútil intento de aparentar menos edad de la que tiene:
Un hombre con traje azul y botones de seda del mismo color, con un chaleco blanco en el que relucía una gruesa leontina de oro, y un pantalón color avellana, con un cabello negro y que bajaba tanto sobre las cejas que se hubiese podido dudar acerca de si era natural, por la poca consonancia que guardaba con las arrugas inferiores, que no llegaba a ocultar, un hombre, en fin, de unos cincuenta o cincuenta y cinco años, que trataba de aparentar cuarenta, asomó la cabeza por la portezuela de aquel carruaje (p. 417).
Más adelante, el narrador emite juicios estéticos tajantes e inclusive sugiere que en la apariencia de Danglars se pueden observar rasgos de su personalidad:
Tenía una mirada viva, pero más astuta que espiritual; y unos labios tan finos que, en lugar de sobresalir, diríase que se le metían en la boca. La anchura de la prominencia de los pómulos, signo infalible de astucia, una frente achatada y un occipital enorme, que sobresalía con mucho de unas grandes orejas de lo menos aristocráticas, prestaban al personaje un aspecto repulsivo (p. 417).
Respecto del conde de Morcerf, el narrador destaca su vestimenta militar y su aspecto avejentado que lo hace parecer de una edad mayor de la que en realidad tiene:
Era un hombre de cuarenta o cuarenta y cinco años, pero que aparentaba cincuenta por lo menos, y cuyos bigotes y cejas negras contrastaban con un cabello casi blanco, cortado a cepillo, según el estilo militar. Estaba vestido de calle, y llevaba en el ojal una cinta de diferentes colores, tantos como las diversas órdenes con las que había sido condecorado. El hombre entró en la estancia con un porte bastante noble, aunque algo apresurado (p. 375).
En cuanto a Villefort, el narrador lo presenta como un personaje implacable: “Altivo, de entrada; fisonomía impasible, mirada apagada y mate, o de penetrante y acusadora insolencia” (p. 435). De los tres enemigos del conde, es a Villefort al que se describe de forma más imponente y digna de respeto:
Era el mismo hombre o, más bien, la prolongación del mismo hombre a quien ya tuvimos ocasión de conocer como sustituto en Marsella. (…) si entonces era delgado, ahora se mostraba flaco; su palidez se había tornado amarillenta, y sus antiparras con sus patillas de oro, parecían formar parte de aquel rostro y de las mismas órbitas oculares en que se apoyaban. Si exceptuamos una corbata blanca, vestía un atuendo negro por completo, fúnebre color que solo se veía alterado por el delicado ribete de una orla rojo que, casi imperceptible, se advertía en el ojal de la chaqueta, como una línea de sangre trazada con un pincel (p. 436).
La vida parisina
Cuando el conde de Montecristo se introduce en el ambiente de sus enemigos, la alta sociedad de París, la novela introduce distintas imágenes del estilo de vida de este sector social, el cual se destaca por su opulencia. Para ingresar de manera exitosa en aquel ambiente, el conde se compra una casa en los campos Elíseos. Entonces se describe:
La casa (…) estaba situada en la parte derecha de los campos Elíseos, en sentido de subida, y disponía de patio y jardín. En medio del patio, había un macizo muy frondoso que ocultaba, en parte, la fachada; al rededor del macizo había dos pasos que, a derecha e izquierda, como dos brazos, permitían la entrada de carruajes desde la verja hasta una doble escalinata, en cada uno de cuyos peldaños había un jarrón de porcelana con flores (p. 382).
La novela abunda en las descripciones de este tipo de residencias, de sus hermosos jardines y los lujosos palacetes:
A dos pasos del barrio Saint-Honoré, detrás de un hermoso palacete, notable por las preciosas casas de este suntuoso barrio, hay un basto jardín cuyo frondosos castaños sobrepasan en altura el muro que los rodea, tan alto como una muralla, y que cuando llega la primavera, dejan caer sus flores rosas y blancas en dos jarrones de piedra, estriados, colocados en paralelo sobre dos pilastras cuadrangulares, en la que está encastrado una verja de hierro de la época de Luis XIII (p. 454).
En una ocasión, el conde organiza una cena y, para agasajar a sus invitados, que están acostumbrados a los más delicados alimentos y a un estilo de vida desbordante de placeres, les ofrece un menú que resulta irrisorio, inclusive, para la alta sociedad de París:
Les ofreció, pues, un festín oriental, como si hubiera sido preparado por hadas árabes. Todas las frutas, en perfecto estado y en su punto de sabor (…) estaban dispuestas en montones con forma de pirámide, en jarrones chinos y copas japonesas. Las más exóticas aves, con lo más llamativo de sus plumajes; monstruosos pescados, presentados en bandeja de plata; todos los vinos del archipiélago, de Asia menor y de el cabo, contenido en frascas de formas insólitas, cuya sola contemplación parecía mejorar el sabor (p. 555).
La vida parisina destaca por los eventos de la alta sociedad, como la cena ya mencionada, o los bailes que ofician en sus palacetes las personas de mayor prestigio. Un ejemplo de esto es el baile que organiza la condesa de Morcerf en su residencia:
Los enormes árboles del jardín del palacete del conde destacaban con viveza contra el cielo (…). En las alas de la planta baja se oía música, mientras se sucedían valses y galops, y deslumbradores haces de luz salían por las rendijas de las contraventanas (…) se iluminaban los paseos con faroles de colores, como es habitual en Italia, y se adornaba con velas y flores la mesa donde se serviría la cena (p. 609).