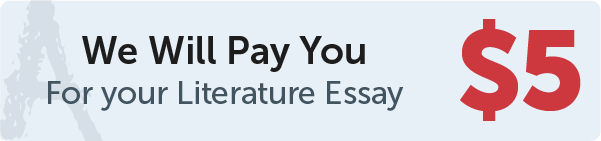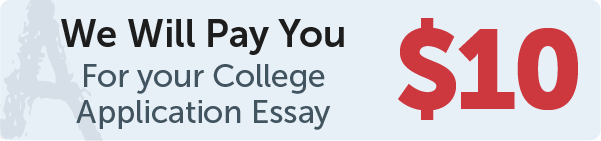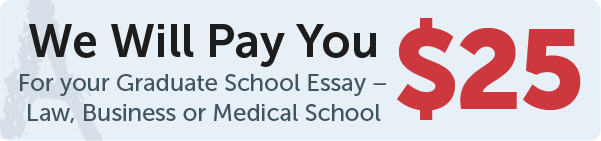Resumen
Capítulo IV: La hacienda
Este capítulo comienza con la descripción de las costumbres de las haciendas en tiempos de fiesta. Los hacendados de los pueblos pequeños contribuyen a las fiestas con vasijas de chicha. La chicha es una bebida alcohólica derivada del maíz fermentado sin destilar. Esta contribución de los hacendados es un modo de demostrar el alcance de su poder: se dice que un hacendado no puede agasajar al pueblo menos que la indiada.
Usualmente, estos hacendados, que vigilan a los indios, piden más de lo que es justo y, cuando creen que es necesario, les dan a los pobres un puntapié y los mandan a la cárcel. En los días de fiesta todo es diferente. Van vestidos de gala, y obligan a sus caballos a trotar con elegancia. Cuando se emborrachan, les clavan las espuelas a los animales hasta hacerlos sangrar.
Abancay es un pueblo cercado por las tierras de la hacienda Patibamba. Ernesto recuerda haber visitado una vez la casa-hacienda, silenciosa y aparentemente vacía. Allí las mariposas vuelan libremente entre los frutales. Un corredor comunica la casa con la fábrica de azúcar. Durante muchos años, el bagazo acumulado, es decir, los restos de la caña una vez extraído el jugo azucarado, formó un montículo ancho y blando. El olor a aguardiente de ese bagazo hirviendo al sol es penetrante y característico del lugar.
Ernesto insiste en querer comunicarse con los indios “colonos” de la zona, pero estos no quieren hablar con forasteros. Las mujeres lo miran con temor y desconfianza. Ernesto piensa que esos indios han perdido la memoria, que lo desconocen por haber olvidado el lenguaje de los ayllus (las comunidades de indios). Vuelve al Colegio frustrado cada domingo, luego de estas caminatas muy largas en las que intenta encontrar algo de la ternura que otrora sintió entre los indios. El Padre Director se burla cuando lo ve volver de estas peregrinaciones; le dice “tonto vagabundo” cuando entra al patio cubierto de polvo.
Ernesto se resguarda en la memoria del canto de las indias que lo refugiaron hace tiempo, cuando su padre era perseguido y tuvo que dejarlo al cuidado de unos parientes. El joven huyó de estos parientes crueles y pidió misericordia en un ayllu. Allí lo cuidaron quienes hoy recuerda como sus protectores, y a quienes invoca en momentos de soledad: Pablo Maywa y Víctor Pusa.
Más adelante, el capítulo se enfoca en el Colegio. Las misas del Padre Director, sobre todo en presencia de los dueños de las haciendas, comienzan con elogios a la Virgen pero siempre terminan en una exaltación patriótica y un ensañamiento con Chile, el país vecino. El deber de los jóvenes es alcanzar el desquite, dice.
Ernesto tiene una percepción dual del Padre: por un lado, le teme; se le presenta como un pez que persigue a los pececitos en la orilla de un río. Por otro lado, otros días siente cariño por él, como sintió por Pablo Maywa.
Capítulo V: Puente sobre el mundo
Ernesto va a las chicherías del único barrio alegre de la ciudad, Huanupata, tratando en vano de encontrarse con los indios de la hacienda. Allí al menos se alegra escuchando huaynos de todas las regiones, que los forasteros les piden a gritos a los músicos de turno.
El resto de los barrios le resultan hostiles. Allí viven los comerciantes, las autoridades, familias antiguas empobrecidas y algunos terratenientes. Cerca del río y la Plaza de Armas de Abancay hay un baldío donde el Padre Director hace que los estudiantes se enfrenten a patadas y puñetazos en una batalla entre dos bandos, “peruanos” y “chilenos”. Siempre deben ganar los “peruanos”. Entre los “chilenos” se encuentra el Añuco, un estudiante temible. Descendiente natural de terratenientes empobrecidos, este joven fue adoptado por los Padres. Su protector es Lleras, un estudiante que ha repetido varias veces de año en el Colegio, por lo cual es mayor que el resto. Lleras es abusivo, hosco y caprichoso. Ernesto les teme a ambos.
Por las noches, algunos estudiantes tocan huaynos con la armónica. El que mejor toca es Romero, un joven de Andahuaylas. Ernesto, que conoce muchos huaynos diferentes, canta. Otros jóvenes se dirigen, cada noche, al campo de juego del Colegio, adonde van en busca de una ayudante de cocina demente. Se pelean por tumbarla; se enfrentan incluso con más furia que en las guerras diurnas.
Palacios es el interno más humilde; no comprende el castellano bien y es el único de todo el Colegio que procede de un ayllu de indios. Padece el colegio más que ninguno, pero su padre insiste en que debe educarse allí. Una noche se escucha a Palacitos gritar. Lleras lo ha llevado a la fuerza al patio y pretende que se eche sobre la mujer demente, que lo llama desnuda con las manos. Todos los jóvenes acuden al campo de juego. Palacios pide auxilio a gritos hasta que dos Padres se acercan al patio. La mujer demente huye y Lleras acusa a los demás estudiantes de querer golpearlo entre varios. Romero desafía a Lleras una vez en la habitación, pero no hay ocasión de pelear. Con el correr de los días, Romero va perdiendo su coraje, pero Lleras también olvida el duelo pendiente, y cesa en sus abusos por un tiempo. Palacios se convierte en un buen amigo de Romero.
La mujer demente no vuelve por un tiempo a ir al patio y uno de los jóvenes, Peluca, se impacienta. Los estudiantes buscan atosigarlo con insultos, pero él responde con juramentos que exponen las miserias de todos los que lo rodean y saca a colación las actividades más impúdicas de los que concurren al patio de juegos. Los estudiantes lloran e incluso uno, el Chauca, se autoflagela con furia. Ernesto siente que el patio es un lugar dominado por el demonio y la demente le causa una gran lástima.
Es constante la lucha entre las experiencias tormentosas del Colegio y la memoria de la imagen maternal del mundo que en otro momento acunó a Ernesto. Los recuerdos son un refugio, pero a veces no son suficientes. Las visitas al río Pachachaca son también un modo de contrarrestar esta fuerza oscura. Ernesto concurre frecuentemente a contemplarlo y luego regresa al pueblo renovado, vuelto a su ser. Conversa mentalmente con sus amigos lejanos.
Capítulo VI: Zumbayllu
El capítulo comienza con una reflexión sobre la desinencia yllu. Por un lado, representa el sonido de las pequeñas alas en vuelo, en su sentido onomatopéyico. Por el otro, illa nombra a ciertas formas de luz no solar, no totalmente divinas, con las que el hombre andino cree aún estar vinculado.
El tankayllu, por ejemplo, es un tábano inofensivo. Los niños beben la miel de su aguijón que se instala por siempre en su corazón, pero aun así los indios no lo consideran una criatura divina. Hay en Ayacucho también un danzak’ (bailarín de tijeras característico del mundo andino) llamado “Tankayllu” que hace proezas infernales al atravesar agujas y garfios en su cuerpo. Otro ejemplo es el pinkuyllu, un instrumento que se toca solo en comunidad (a diferencia de la quena familiar), que no es religioso sino que solo se usa para tocar canciones épicas y bailar las danzas guerreras. Su sonido cala profundo en el corazón.
La monotonía del Colegio se altera por la llegada de un zumbayllu. Ernesto sigue a sus compañeros, atrapado por el sonido de esta palabra que le recuerda misteriosos objetos. El zumbayllu pertenece a Ántero, un niño rubio de lunares. Es una especie de trompo que, al girar, emite un sonido muy particular, un yllu. La memoria de Ernesto se aviva; recuerda al danzak’, a los verdaderos tankayllus y el sonido del pinkuyllu. Desesperado, le pide a su dueño que le venda el zumbayllu. A pesar del desafío de Lleras y Añuco, que le dicen a Ántero que no le venda el trompo a Ernesto, Ántero se lo regala. La alegría de Ernesto es inconmensurable. Ántero regala muchos zumbayllus más que suenan por todo el patio.
A partir de allí, Ernesto y Ántero entablan un vínculo. Ántero le pide a Ernesto, que es conocido por escribir muy bien, que le componga una carta para una joven de Abancay. Ántero le promete un winku, un zumbayllu diferente, algo irregular, pero que es laik'a, brujo; “tiene alma”.
Ernesto, recordando a la joven blanca de una hacienda que alguna vez conmovió su corazón, comienza la carta para la muchacha a la que Ántero quiere conquistar. Pero súbitamente frena la escritura y se avergüenza. Se pregunta qué pasaría si las jóvenes indias supieran leer. En un arrebato, improvisa una carta en lengua quechua, y se conmueve.
En el comedor vuelve la violencia: Rondinel, un compañero provocador, trata despectivamente a Ernesto; “Indiecito”, le dice. Ernesto le responde que él es blanco pero inútil. Rondinel lo desafía a una pelea.
El duelo es incitado por Valle, un alumno arrogante y lector de novelas. Es el único que no habla quechua y desprecia a los indios. Ernesto se siente solo; busca rezar y no puede. Tiembla de vergüenza y viene a su memoria, como un rayo, la imagen de Apu K’arwarasu, su montaña protectora, dios regional de su aldea nativa. Junta coraje y desafía a Rondinel a adelantar el duelo. Rondinel teme. Lleno de coraje, Ernesto se tranquiliza.
Al día siguiente va al patio y hace girar el zumbayllu. Como el río, el zumbayllu trae alegría a su corazón.
Análisis
En estos capítulos aparece en primer plano la soledad y la violencia en la que vive Ernesto en el Colegio. El joven estudiante busca no solo escapar de la institución sino, a su vez, encontrar algo que le permita reconectar con ese mundo que últimamente solo encuentra en su interior.
Los recuerdos son para Ernesto un refugio, pero se da cuenta de que necesita actualizar esas experiencias vitales. Sus intentos frustrados de conversar con los indios colonos en Patibamba, en el capítulo IV, lo deprimen: “Ya no escuchaban ni el lenguaje de los ayllus; les habían hecho perder la memoria; porque yo les hablé con las palabras y el tono de los comuneros, y me desconocieron” (p.60). Este rechazo cala hondo en su espíritu: “aturdido, extraviado en el valle, caminaba por los callejones hirvientes que van a los cañaverales” (p.60). El recuerdo es todo lo que tiene; se resguarda en los huaynos que las indias le cantaron al despedirlo, una vez que tuvo que refugiarse con ellas cuando su padre era perseguido. Le vienen a la memoria también las palabras de su padre: “No importa que llores. Llora, hijo, porque si no, se te puede partir el corazón” (p.62). La soledad es implacable.
En el capítulo V ya lo encontramos a Ernesto concurriendo frecuentemente a las chicherías. Busca, en vano pero sin perder la esperanza, a los indios colonos. Sin embargo, los sábados y domingos hay música en vivo y concurren forasteros de todos los pueblos. Los músicos tocan huaynos a pedido y conocen todos los ritmos, incluso aquellos de las comunidades más remotas. Estas experiencias contrastan con la violencia del Colegio, muchas veces promovida por los Padres.
Nos encontramos, justamente en estas escenas, con algunas marcas contextuales que remiten al conflicto entre Chile y Perú durante los años 20. El Padre Director habla de la importancia del “desquite”. Muchos años antes, en 1879, había estallado una guerra territorial entre Chile y los aliados Bolivia y Perú. Finalmente, luego de que Chile mostrara una supremacía naval y ocupara el territorio en disputa, los tratados de arbitraje repartieron las tierras de un modo que favorecía a los chilenos, argumentando que el conflicto había comenzado por una agresión impositiva de Bolivia a Chile. Para los años 20 nos encontramos en medio de estos tratados de paz (el último fue en 1929) y guerras de remanentes del ejército, guerrilleros y montoneros peruanos. El Padre Director, por “desquite” se refiere a la reconquista de este territorio perdido.
El río se afianza como símbolo en algunas escenas de estos capítulos. El mal va cobrando protagonismo y es un tópico secundario pero insistente en la novela. Lo maligno no es algo externo que pertenece solo a los otros: “yo también, muchas tardes, fui al patio interior tras de los grandes, y me contaminé, mirándolos (...). Ningún pensamiento, ningún recuerdo podía llegar hasta el aislamiento mortal en que durante ese tiempo me separaba del mundo (...). A la hora en que volvía de aquel patio, al anochecer, se desprendía de mis ojos la maternal imagen del mundo. Y llegada la noche, la soledad, mi aislamiento, seguían creciendo” (pp.87-88). En contrapartida a esta sensación de soledad y desesperación, Ernesto se precipita los domingos al río Pachachaca para despejar su alma y borrar de su mente las imágenes lastimosas. “Así, renovado, vuelto a mi ser, regresaba al pueblo: subía la temible cuesta con pasos firmes. Iba conversando mentalmente con mis viejos amigos lejanos” (p.91). En este caso, el río es un lugar de desintoxicación. Ernesto atraviesa esta lucha interna con el mal; así como se identifica con el río, es consciente de que el mal habita en él también, y debe purificarse. Libra una batalla contra el mal que se encuentra en el mundo; busca derrotarlo venciendo las bajezas y tentaciones de su propia conciencia. Este mundo, lleno de monstruos y fuegos, como anticipó en el capítulo III, también está en el interior.
El danzak’ es uno de los motivos más relevantes de la obra de Arguedas. Presente desde sus primeros cuentos, el bailarín abanderado del mundo andino desafía a los valores foráneos. Es una presencia rebelde, que arenga a los indios a la lucha; se trata de un personaje portador de la sensibilidad mágica andina. El zumbayllu, ese trompo mágico que Ántero le regala a Ernesto, es el objeto mágico por excelencia de Los ríos profundos, y encarna el espíritu del danzak’, sobre todo del “Tankallyu”. Su sonido resuena en Ernesto y le trae alegría en los momentos más oscuros, además de valor y coraje para enfrentar la violencia del Colegio. Veremos cómo, en los capítulos subsiguientes, el zumbayllu adquiere una complejidad semántica mayor, al igual que los ríos. Por ahora cabe recordar este vínculo entre el trompo que canta y baila con el danzak’, y su poder, que no es ni maligno ni divino, pero que puede proteger a Ernesto.
El capítulo VI abre otro tópico importante, que es la violencia social y racial. La discriminación es directa entre alumnos. Allí, serranos e indios son discriminados por igual: “Tu crees ya leer mucho -me dijo Rondinel-. Crees también que eres un gran maestro del zumbayllu. ¡Eres un indiecito, aunque pareces blanco! ¡Un indiecito, no más!” (p.111). “Indio”, “indiecito” o “cholito” son apelativos comunes para los alumnos de procedencia andina. “No tengo la costumbre de hablar en indio” dice Valle, “por fortuna no necesitaré de los indios; pienso ir a vivir a Lima o al extranjero” (p.114). A estas expresiones se le suma la mencionada aversión del Padre Director por los chilenos.
A estas manifestaciones de discriminación se opone un sentimiento muy diferente por parte de Ernesto. Además de sentir simpatía por Romero, de rasgos aindiados, y por Palacitos, el único alumno proveniente de un ayllu indio, en su intimidad tiene muy claras sus afinidades e inclinaciones. Cuando le escribe una carta a la muchacha que su amigo Ántero quiere conquistar, comienza inspirándose en una niña blanca de una hacienda a la que vio en un viaje con su padre. Sin embargo, lo invade otro impulso. Súbitamente piensa en las niñas de los ayllus, y en las cartas que les escribiría si ellas pudieran leer. Comienza a escribir en quechua y se conmueve. Luego de ese arrebato sale al patio, pero se siente orgulloso. Toda esta secuencia contrasta fuertemente con la violencia racial del Colegio.
El tema de la memoria persiste en estos capítulos. Como vimos al principio del análisis, ante el rechazo de los colonos de la hacienda Patibamba Ernesto solo puede recordar los huaynos que le cantaban las mujeres en el último ayllu en que residió refugiado. Además, él atribuye este rechazo a la falta de memoria de su propia lengua de los indios de la hacienda. El joven estudiante se refugia en las chicherías. Allí, los huaynos que entonan los músicos le avivan la memoria: “acompañando en voz baja la melodía de las canciones, me acordaba de los campos y las piedras, de las plazas y los templos, de los pequeños ríos donde fui feliz” (p.68).
La memoria del Apu K’arwarasu asalta a Ernesto por sorpresa una noche en que intenta rezar el rosario. Apu son los cerros andinos, que a la vez son dioses protectores; K’arwarasu es el monte de la aldea natal de Ernesto. En palabras del escritor Vargas Llosa, “como los ríos y las cascadas, los cerros de la realidad ficticia tienen un ánima que dialoga con los hombres, a quienes aconseja, protege y limpia espiritualmente. El espíritu de las montañas, materializado en forma de cóndor, puede tomar posesión de un danzak’, guiarlo en vida, y, en el momento oportuno, anunciarle que va a morir” (1996: pp.101-102).
Presa del miedo por un inminente duelo con otro joven, la imagen del dios-montaña se presenta en la memoria como un relámpago. Ernesto le habla y comienza a darse coraje a sí mismo. El poder mágico del K’arwarasu es grande: apenas su nombre es pronunciado, el temor a la muerte desaparece. Se unen la magia y su memoria; Ernesto encuentra en ellas, es decir, en su identidad andina, la fuerza vital para acercarse y enfrentar al joven Rondinel a tener la pelea ahí mismo. Como corolario de este episodio místico, el capítulo VI culmina con su alegría y alivio, a la mañana siguiente, bailando como un danzak’ de su aldea nativa alrededor de su zumbayllu.
Esta escena, además, nuevamente explora la mirada que tiene Ernesto sobre la naturaleza, que está dotada de ánima. Tanto las montañas como los ríos y las piedras rebosan de vitalidad. Ya en los primeros dos capítulos, el niño Ernesto se había conmovido por el martirio del cedrón en la casa del Viejo y por el sufrimiento de los loros en un pueblo llamado Yausi. Su relación con la naturaleza es muy profunda; la alegría, en muchos pasajes, viene asociada a la integración de su ser con el paisaje natural que lo rodea, o al recuerdo de esta integración. La tristeza, como la que siente en los pasajes mencionados, es también producto de su mirada panteísta sobre el mundo. La piedra, el cedrón, los loros, él mismo y todo cuanto existe participan de la naturaleza divina. El “estar en el mundo” de Ernesto tiene que ver con la posibilidad de conectarse con esta totalidad que lo rodea, y contrarresta la aparente distancia que implica ser un viajero errante como su padre. Sin embargo, Ernesto descubre que la errancia, apoyada en la memoria que todo lo asimila, es el modo de integrarse de un modo más profundo a ese mundo vivo.